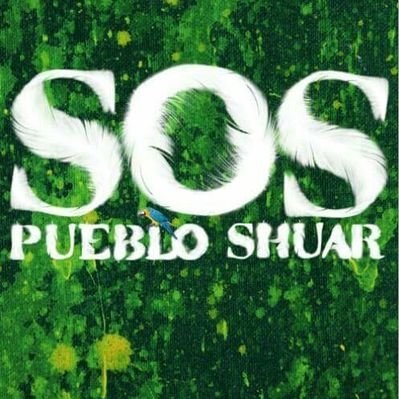Más de una veintena de organizaciones sociales e indígenas, además de destacados académicos, suscribieron una declaración donde dan a conocer sus planteamientos y críticas al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, actualmente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y al que se han presentado indicaciones tanto por parte el gobierno como por parlamanentarios.
En la comunicación, que se hizo llegar a los distintos congresistas, las organizaciones manifiestan que de mantenerse las deficiencias que presenta el proyecto de ley y persistir la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorarlo significativamente, exigen que sea retirado del proceso de tramitación en el Senado.
En relación a los derechos de pueblos indígenas y el proceso de consulta previa al que debe ser sometido el proyecto por las implicaciones que este tiene para los derechos de estos pueblos, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, señaló que «resulta impresentable el que las indicaciones propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente a este proyecto de ley se refieran a una amplia gama de materias que afectan directamente a los pueblos indígenas, y que estas hayan sido realizadas sin esperar la conclusión del proceso de consulta indígena convocado por el mismo Ministerio, el que ha involucrado a un número significativo de comunidades a lo largo del país».
Lo anterior, debido a que con «ello se vulnera uno de los principios básicos del derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a este tipo de medidas legislativas reconocido en el Convenio 169 de la OIT, cual es el de la buena fe».
Finalmente, el abogado destaca que esto «ocurre además en un momento crítico de las relaciones entre pueblos indígenas y estado, en que las confianzas están muy deterioradas. Por lo mismo esto puede contribuir a deteriorar aún más la ya frágil convivencia interétnica en el país», aseguró.
A continuación, ponemos a disposición la minuta elaborada por las organizaciones y entregada a los parlamentarios:
Sobre la tramitación del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Boletín N° 9404-12 6 de enero de 2017
Las organizaciones que suscriben consideran:
1. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es la última pieza para culminar un proceso de adecuación de la institucionalidad ambiental en Chile. Este debería hacerse cargo de las deficiencias que la actual institucionalidad pública tiene, con respecto la gestión de la biodiversidad. La que hasta ahora sólo ha tenido una aproximación sectorial, basada en una mirada concentrada únicamente en recursos, dispersión y sobreposición de competencias, falta de recursos humanos y financieros, entre otras falencias detectadas y sugeridas a resolver incluso por la OCDE. Confiábamos en que el proyecto de ley comprometido por la actual administración propusiera soluciones a estas falencias. Sin embargo, el proyecto de ley (PL) en discusión, no aborda las deficiencias detectadas, sino que por el contrario, consolida lo que precisamente se esperaba eliminar: una mirada fraccionada del territorio y enfocada solamente en recursos. El PL ignora la dimensión genética y excluye de la gestión del Servicio aquellas especies marinas de valor comercial, sin comprometerse siquiera con integrar o coordinar su gestión con los ministerios sectoriales que hoy tienen potestad sobre estos recursos.
2. El PL ignora el carácter patrimonial de la diversidad biológica y es erróneo en su concepción, adoleciendo de serios problemas conceptuales en sus definiciones operacionales. De hecho, tiene una definición errónea del concepto de biodiversidad.
3. El PL genera un Servicio básicamente reactivo, sin capacidad de abordar ninguna de las grandes tareas ambientales a las que Chile se ha comprometido, ignorando de plano los instrumentos que pudiesen ser creados para integrar verdaderamente la gestión de la biodiversidad al desarrollo de la nación en todos sus niveles; genético, especies y ecosistemas. No responde a resolver los problemas de nuestra institucionalidad sino que los agrava.
4. El PL es deficiente técnicamente, no entrega garantías mínimas de protección a la biodiversidad y es una clara muestra de la poca importancia que le asigna el Estado de Chile a proteger la naturaleza presente en el territorio; tierra y mar.
5. Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en diciembre de 2016, sólo vienen a disminuir la calidad técnica del proyecto de ley que se presentó en 2014 y a desfavorecer la protección de áreas que resulta esencial proteger.
6. El PL no avanza en una gestión integrada de la conservación de la biodiversidad del territorio nacional en su totalidad, considerando sus diferentes ecosistemas como parte de un todo.
7. El PL viola el artículo 3 de la Convención de Washington ratificada por Chile, al modificar y desafectar áreas protegidas (AP) a través de actos administrativos y no mediante procesos legislativos.
8. El PL vulnera el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, en cuanto no se realizó una consulta indígena previa a la elaboración del PL y se realiza la tramitación del PL mientras se encuentra sin concluir el proceso de consulta. Esto es grave, por cuanto además de vulnerar un derecho reconocido en un tratado internacional, que mandata a consultar medidas legislativas con los pueblos indígenas en miras a llegar a acuerdo o consentimiento sobre las materias consultadas, vuelve a romper las frágiles confianzas existentes entre el mundo indígena y el Estado, en una materia tan importante como lo es la conservación de la biodiversidad.
9. El PL contraviene la Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional (RAMSAR), pues elimina los Humedales como categoría de AP y permite su intervención, y no favoreciendo la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas presentes en ellas, así como de las aves migratorias que utilizan estos sitios.
10. El PL carece completamente de una visión adecuada de los océanos, existe una ausencia de un enfoque apropiado sobre los ecosistemas marinos, considerando las especies hidrobiológicas como “recursos” y traspasando las funciones que deberían corresponder al Servicio de Biodiversidad a Subpesca o Sernapesca.
11. Nos preocupa que en el gobierno no exista ninguna voluntad política para tramitar este proyecto en conjunto con el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, lo que puede generar un conflicto con los trabajadores de CONAF.
12. El PL no da garantías a los trabajadores de Conaf, que serán traspasados al futuro SBAP, de que se respeten sus derechos laborales fundamentales.
Contenido del proyecto de ley aprobado en marzo de 2015, sumado a la indicación ingresada por el Ejecutivo, en diciembre de 2016:
a. En términos generales, se aprecia desorden en las indicaciones y repeticiones. Hay confusión en los conceptos técnicos básicos. Se incorporaron el tema genético y áreas de conservación de pueblos indígenas.
b. Se eliminan definiciones coma la de “principio de responsabilidad”, “corredor biológico” y su reconocimiento como áreas de soporte de la conservación, “costa o costero”, “especie silvestre”, y se realizan modificaciones en definiciones con poca fortaleza técnica, como es el caso de “especie nativa” y “parque marino”. En general, las definiciones de las áreas protegidas están muy mal planteadas.
c. Sobre funciones y atribuciones del Servicio, se eliminan varias facultades que el proyecto le otorgaba a éste, subsumiendo dichas funciones en artículos más amplios o eliminando derechamente las atribuciones. Se eliminaron atribuciones como el fomento de la creación de áreas protegidas, la fiscalización del cumplimiento de Ley de recuperación del bosque nativo, y elaborar y administrar inventarios de especies y de ecosistemas. Sobre instrumentos económicos de conservación de biodiversidad, el Servicio se limita a certificar prácticas sustentables en algunas áreas protegidas. Sobre representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas protegidas, el Servicio debe cumplir las metas de representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas protegidas, sin establecer cuáles son esas metas y solo conforme al presupuesto disponible. En materia de Evaluación de Impacto Ambiental se mantiene la participación del Servicio como órgano de la administración con competencia ambiental; sin dotarlo de robustas atribuciones en la materia, ni dotarlo de facultades para el otorgamiento de Permiso Ambiental Sectorial alguno.
d. Se elimina la atribución del Director Nacional del Servicio de proponer al Ministerio de Medio Ambiente el programa anual de trabajo del Servicio e informarle su cumplimiento.
e. Se elimina de las categorías de áreas protegidas los Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los que deberán ser declarados áreas protegidas bajo alguna de las categorías establecidas en el proyecto de ley. Se agrega un párrafo nuevo para un inventario de humedales, definir criterios de uso sustentable de humedales y acceder a un permiso para la alteración física de humedales.
f. La creación, modificación y desafectación de las áreas protegidas queda establecida por decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), un reglamento establecerá una etapa de consulta pública. Con ello se mantiene la violación a la Convención de Washington, en virtud de la cual el Estado de Chile se obligó a que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni se enajenara parte alguna de ellos sino en virtud de una ley.
g. Se requerirá del pronunciamiento del CMS para: la clasificación de ecosistemas, para la creación de las áreas protegidas privadas, determinación de sitios prioritarios, clasificación de ecosistemas según estado de conservación, declarar áreas determinadas como ecosistemas degradados, nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, entre otras. En general se fortalece el rol CMS en materia de biodiversidad.
h. Sobre concesiones en Áreas Protegidas, se señala la posibilidad de establecer infraestructura en ellas, pero no indica de qué tipo y tamaño. La duración de concesiones es de 30 años. En el Comité Técnico para otorgar concesiones faltan actores, como representantes de educación, investigación, ONGs locales, y pueblos indígenas, entre otros.
i. En las indicaciones presentadas no se hace reconocimiento de los territorios y áreas que están siendo conservadas por comunidades indígenas y locales, de la participación indígena en las iniciativas de conservación del Estado, ni de los aportes de sus conocimientos y prácticas tradicionales en la conservación de la biodiversidad.
j. No existe un correlato en la tramitación actual, pues se van a ir dejando de lado los artículos que, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, son materia de consulta indígena y que están entre los artículos que se van aprobando o rechazando, toda vez que el Ejecutivo no ha ingresado las indicaciones que son resultado del proceso de consulta indígena. Cabe señalar además que en el proceso de consulta indígena se han abordado materias como el objeto de la ley, sus principios fundantes, el sistema nacional y las categorías de áreas protegidas, la modificación y desafectación de las áreas protegidas, su administración, los planes de manejo y la participación de las comunidades aledañas, concesiones de áreas protegidas, áreas protegidas privadas, los demás instrumentos para la conservación de la biodiversidad, las prohibiciones y las sanciones en áreas protegidas, que por su naturaleza son susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, en que la visión indígena quedará excluida.
k. No se implementan mecanismos de participación permanente y efectivos para que los pueblos indígenas y comunidades locales puedan incidir en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión de la biodiversidad susceptibles de afectarles directamente. Lo anterior redunda en que el proceso de toma de decisiones así como la implementación de los diversos instrumentos para la conservación de la biodiversidad no incorporan factores interculturales, de modo tal de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas y comunidades locales reviste su relación con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han ocupado y utilizado de alguna otra manera.
Historia de la tramitación legislativa 2014-2017
El 18 de junio de 2014, ingresa al Congreso a través del Senado, el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), boletín 9404-12, como parte de los 50 compromisos para los primeros 100 días de gobierno de la actual administración.
Ante las deficiencias presentes en la iniciativa se conformó una comisión técnica integrada por académicos, representantes de organizaciones que trabajan en materias socio-ambientales y de conservación, asesores parlamentarios y un equipo del Ministerio de Medio Ambiente. Esta instancia sesionó al menos 15 veces entre septiembre y diciembre de 2014.
En base a los acuerdos alcanzados por esta comisión técnica se elaboró un protocolo, en el cual se establecieron los lineamientos que debiera tener una indicación del Ejecutivo a dicho proyecto. El 4 de marzo de 2015, en la sesión de sala del Senado se aprobó en general la idea de legislar con 29 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo, y se abrió un plazo de casi 90 días para el ingreso de la indicación comprometida por el Ejecutivo como de indicaciones parlamentarias. Los senadores hicieron más de 1.200 indicaciones al proyecto de ley, sin embargo, el Ejecutivo representado por el Ministerio de Medio Ambiente no presento los cambios comprometidos.
En paralelo, y desde la presentación del proyecto, diversas organizaciones de pueblos indígenas y no gubernamentales hicieron ver al Ministerio del Medio Ambiente su malestar por la exclusión de estos pueblos en el proyecto de ley y el desconocimiento de los aportes que estos hacen a la conservación de la biodiversidad, exigiendo el desarrollo de un proceso de consulta de sus contenidos de conformidad al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile. Luego de una negativa inicial, el Ministerio decidió convocar en enero de 2016 a un proceso de consulta a los pueblos indígenas. En este proceso que se inició en abril de 2016 y que aún no ha concluido, el Ministerio hizo extensiva la consulta no solo a aquellas materias que decían relación con la creación y gestión de áreas protegidas, que podían ser coincidentes con las tierras ocupadas o utilizadas ancestralmente por los pueblos indígenas, sino también a los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos, pertinentes a la conservación de la biodiversidad.
Después de más de un año y medio de inactividad, el 11 de octubre de 2016, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado recibió al Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para hablar sobre el estado de avance de las indicaciones que el Ejecutivo comprometió formular respecto del proyecto del SBAP en marzo de 2015. En esa ocasión los senadores acordaron, en base a una propuesta del Senador Walker, empezar a revisar las indicaciones que no necesitaban apoyo del Ejecutivo.
El 25 de octubre se reabrió la tramitación del proyecto y comenzó el estudio de las indicaciones. De las 1.238 indicaciones parlamentarias, la secretaría de la comisión estimó que 538 eran inadmisibles. Se acordó en una reunión posterior entre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y los asesores parlamentarios, trabajar conjuntamente en un mecanismo para destrabar las indicaciones consideradas inadmisibles.
Para la sesión de la comisión del 22 de noviembre el nuevo presidente de la comisión, el Senador Walker, señala que se votarán indicaciones inadmisibles la próxima sesión de la comisión. El ministro de medio ambiente menciona que la consulta indígena relacionada a este proyecto de ley concluye en diciembre del 2016.
En sesión del 29 de noviembre, el presidente de la comisión con el acuerdo de los parlamentarios presentes declaró inadmisibles todas las indicaciones propuestas por la Secretaría de la Comisión, desestimando el trabajo realizado por el grupo de asesores parlamentarios y el MMA.
El día 13 de diciembre se abrió plazo de 6 días para el ingreso de la indicación del Ejecutivo.
El 20 de diciembre se reanudó la votación, en particular de las indicaciones al proyecto SBAP, y se acelerará su tramitación en enero de 2017 con dos sesiones por semana.
Debido a todo lo anterior es que consideramos imperativo, ante la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorar significativamente el Proyecto de Ley, que este sea retirado del proceso de tramitación en el Senado.
Suscriben: Agrupación Biosfera CODEFF Comunidad Agrícola de Los Diaguitas Huasco Altinos Comunidad Atacameña de Toconao Comunidad Fotüm Mapu de Caleta Andrade Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén Comunidad Nahuelquin Delgado de isla Traiguen Comunidad Pu Wapi de Melinka, Consorcio ICCA Conservación Marina Corporación Jardín Botánico Chagual Corporación Puelo Patagonia Ecosistemas FIMA -ONG Fundación Terram Greenpeace Chile Geute Conservación Sur ONG Qarapara Tortugas Marinas Chile ORCA Chile Parque Cordillera Parques para Chile Observatorio Ciudadano Sociedad Botánica de Chile FENASIC – Conaf.
- Académicos: Alberto Tacón Eduardo Fuentes Javier Simonetti Jose I. Sepúlveda Verónica Morales.