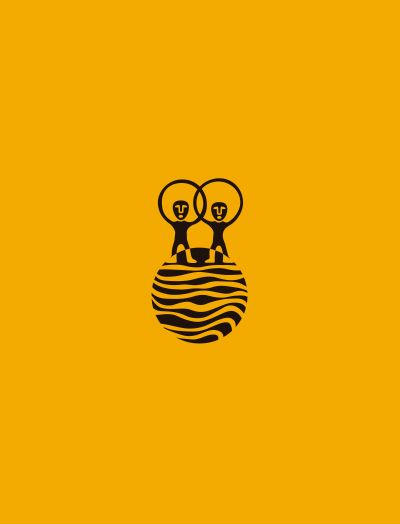La última cuenta pública de Bachelet y la brecha entre la aspiración y la realidad
El pasado 01 de junio la Presidenta Bachelet presentó ante el Congreso Nacional la cuarta y última cuenta pública de su segundo período en La Moneda. Aprovechó la oportunidad para hacer un balance de su gestión, del contexto que encontró al asumir su mandato el 2014, de las que fueron sus aspiraciones y expectativas como gobernante, de las tareas desarrolladas y metas alcanzadas por su gobierno, y de aquellas no logradas.
Al respecto la Presidenta, cuyo gobierno ha estado marcado por escándalos –donde más allá de aquellos imputables a integrantes de su familia en los cuales su responsabilidad es posiblemente debatible, están aquellos relacionados con el financiamiento trasversal de la política, incluyendo a partidos y personeros de su gobierno por empresas vinculadas a la dictadura–, así como por reformas parciales, por fracturas internas a su coalición, y por una pérdida de apoyo popular significativa, señaló:
“Nos hemos atrevido a poner en marcha las transformaciones que comprometimos. No ha sido fácil, no ha sido perfecto. Hemos experimentado las dificultades propias de un cambio de gran magnitud. Hemos visto lo que ocurre cuando se descorre el tupido velo de las malas prácticas y lo hemos enfrentado. Hemos cambiado realidades concretas y estamos construyendo un Chile mejor para todos y todas. Sé que falta mucho. Sé que consolidar y avanzar en las transformaciones requerirá un buen tiempo más allá de mi gobierno. Sé que son cambios que habrá que continuar y profundizar, y que los chilenos y chilenas deberán decidirlos.”
Entre los logros alcanzados durante este su segundo gobierno destacó en su cuenta la eliminación del copago en los establecimientos que reciben recursos públicos, gracias a lo cual 290 mil escolares que pagaban por su colegio, hoy estudian gratis; el que los estudiantes que pertenecen al 50% de las familias más vulnerables, pueden estudiar sin endeudarse en 32 universidades; la creación de 325 mil empresas y de 300 mil puestos de trabajo, lo que ha incidido en un desempleo promedio de 6,5%, por debajo del promedio histórico; el reajuste extraordinario de 10% en la Pensión Básica Solidaria y en el Aporte Previsional Solidario; la propuesta para el establecimiento de una nueva cotización previsional del 5%, con cargo al empleador para mejorar las pensiones; la potenciación de la salud pública a través de la inversión en infraestructura, dotación de médicos, medicamentos para enfermedades crónicas, entre otros; y la disminución de la pobreza por ingresos entre 2013 y 2015 de un 14,4% a 11,7%.
No obstante estos logros referidos por la Presidenta, son muchos los aspectos deficitarios de su gestión desde la perspectiva de derechos humanos que no fueron abordados en su mensaje. Ello incluye no tan solo los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo ejercicio sigue estando severamente restringido para importantes sectores de la población por el marco constitucional vigente y dada la privatización de los servicios sociales de salud, seguridad social, vivienda, entre otros, y de bienes públicos como las aguas, sino también los derechos políticos, donde no obstante el cambio del sistema electoral binominal por uno “proporcional inclusivo” importantes sectores siguen marginados de los espacios de representación popular. Solo ello puede explicar que el absentismo en las elecciones municipales del año pasado haya superado el 66%, y que la confianza en el Congreso Nacional al mismo año alcanzara a tan solo el 8% (PNUD, 2016).
También preocupante en materia de derechos políticos son las graves restricciones que continúan afectando el derecho de reunión y la manifestación pacífica, consustancial a la libertad de expresión, el que sigue regulado por decretos que datan de la dictadura, y el que se enfrenta a prácticas represivas de la policía que no son debidamente investigadas y sancionadas ni por la autoridad política de la que dependen, ni por los tribunales de justicia.
Asimismo, otras temáticas que fueron abordadas por la Presidenta Bachelet en esta ocasión requieren, por su importancia, de un análisis de mayor profundidad. Entre ellas destacamos la descentralización del país. En su cuenta Bachelet subrayó la iniciativa que permitirá la elección directa de la autoridad regional. Al respecto cabe señalar que, si bien el gobierno ha dado prioridad y enviado las iniciativas legislativas necesarias para activar esta elección por primera vez en la historia del país, ellas han rebotado ante una coalición de gobierno que no tiene una propuesta o modelo común de descentralización, lo que se ha sumado a un debate mediatizado por la crisis de representación de los partidos políticos y los cálculos electorales de corto plazo.
Resulta evidente que un grupo importante de la clase dirigente prefiere seguir abusando de una cultura política centralista que les permite controlar la administración del poder en las regiones. Aunque el parlamento logre un acuerdo para destrabar y sacar a tiempo la ley de atribuciones de los nuevos gobiernos regionales –que pasa ahora a Comisión Mixta, por las diferencias entre la Cámara y el Senado–, y la ley orgánica que regula la elección del Gobernador Regional, esta autoridad tendrá atribuciones limitadas. Pero aun así para los regionalistas es importante comenzar el proceso de descentralización política, clave para provocar una discusión sobre las otras medidas administrativas y políticas necesarias para avanzar en estos ámbitos en el país más centralizado de América Latina.
En materia comercial la Presidenta reafirmó la vocación de integración regional y global a través de los caminos del multilateralismo, dando cuenta que en su segunda administración se ratificaron seis nuevos convenios para evitar la doble tributación, con países como Japón, Argentina y China. Nada señaló con respecto a la que fue la principal estrategia de comercio e inversión exterior de su gobierno, el Acuerdo Transpacífico, abortado no por voluntad de su gobierno sino por la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos de este acuerdo comercial. Nada señaló tampoco en relación a la participación de la ciudadanía en la definición de la conveniencia y contenidos de dichos acuerdos, ni menos aún sobre su revisión para garantizar que éstos no lesionen el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos.
En materia de conservación, resulta sin duda valorable la creación de nuevas unidades de conservación que fortalezcan el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado, avanzando hacia una protección representativa de los ecosistemas del país, e incorporando estándares de derechos humanos en los procesos, de modo tal de garantizar los derechos de los pueblos indígenas que mantienen sistemas de vida que dependen de la biodiversidad y los bienes naturales comunes. Sin embargo, es preocupante que aún no se logre concretar una institucionalidad que administre el sistema de áreas protegidas y cuente con instrumentos efectivos de gestión de la biodiversidad del país dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas. Más preocupante todavía, resulta observar que el proceso de consulta indígena al que convocara el gobierno, sobre las materias que conformarían futuras indicaciones del Ejecutivo al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aún no ha concluido. En efecto, el gobierno convocó a dicho proceso el 08 de enero de 2016, y antes de que este estuviera finalizado, el Ejecutivo ingreso indicaciones al Congreso, sin esperar el resultado de la consulta y acotando de manera unilateral las materias a ser consultadas.
Asimismo llama la atención que se esté tramitando paralelamente, y con suma urgencia, un proyecto de ley que crea un Servicio Nacional Forestal, sin realizar un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas. Dado que, como sabemos, el modelo forestal chileno ha demostrado tener impactos negativos severos para las comunidades indígenas y locales aledañas.
En materia de pueblos indígenas, y en particular respecto del pueblo mapuche, la Presidenta se refirió en términos reiterativos a la falta de reconocimiento, a la situación de pobreza y de rezago productivo, identificándolas como algunas de las causas de la situación de conflictividad que se vive en la Araucanía. Desde esa perspectiva, anunció que se hará cargo de las propuestas de la poco representativa Comisión Araucanía, planteando entre otras cuestiones, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la participación política indígena en el proyecto de nueva Constitución. Se trata este, por un lado, de un anuncio formulado por largo tiempo hasta ahora nunca concretado. Por otra parte, si bien de concretarse puede significar un importante avance en materia de los derechos de los pueblos indígenas, no se especifica cuál sería el contenido de dicho reconocimiento, ni se propone el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos y titulares de derechos de autonomía y libre determinación, lo que debería resolverse a través del reconocimiento de Chile como un Estado Plurinacional.
Sus propuestas vinculadas con el incentivo a la productividad de la Región, vienen a repetir el discurso reduccionista de la institucionalidad respecto a que la situación de conflictividad que se vive en la Región sería consecuencia de la pobreza en que vive el pueblo mapuche.
Por otra parte, parece interesante de que la Presidenta hable de medidas de reparación a “todas” las víctimas de violencia en la Región, lo que supone que debería considerarse a las personas mapuche que han sido víctimas de la violencia desmedida por parte de agentes del Estado.
Por último, en relación al proceso constituyente referido por la Presidenta en su mensaje, cabe reconocer que su gobierno se hizo eco de la demanda ciudadana en relación a la necesidad de elaborar una nueva constitución que reemplace la de 1980 legado de la dictadura, convocando a un proceso que ha involucrado a importantes sectores de ciudadanía en la discusión de las bases de esta nueva carta fundamental. Los anuncios que ella hace en relación a la continuidad de este proceso a través del proyecto de reforma constitucional para la conformación de una Convención Constituyente encargada de la redacción de la nueva constitución, enviado ya al Congreso Nacional, y el nuevo texto constitucional, que señala enviará al mismo Congreso antes de fin de año, generan, sin embargo, fuerte incertidumbre sobre el futuro de este proceso. Toda vez que se requiere de quórums supra mayoritarios para la aprobación de estas iniciativas y que deja en manos de un Congreso Nacional con una credibilidad en la ciudadanía, como fuera señalado, limitadísima, la decisión sobre la forma de integración, elección, participación ciudadana, de la instancia constituyente que se propone. Por tanto dada la composición actual del Congreso Nacional, y muy posiblemente la composición posterior al 2018 con la reforma al sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo o atenuado, la viabilidad de esta estrategia “institucional” de la Presidenta Bachelet para generar un mecanismo democrático y plural para la elaboración del texto constitucional es mínima.
Más allá de las aspiraciones y buenas intenciones de la Presidenta Bachelet, su cuarta y última cuenta deja en evidencia los múltiples déficit que su gobierno tuvo en materia de derechos humanos, y por lo mismo los desafíos que en esta materia existen hacia el futuro. Fundamental en este sentido, dadas las barreras que la institucionalidad heredada de la dictadura establece para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, es que el proceso constituyente en marcha por una voluntad ciudadana mayoritaria –68% de la población considera el cambio constitucional prioritario (CADEM; abril, 2017)– y acogido por la Presidenta sea elaborado por mecanismos consistentes con los derechos humanos, en que la participación de la diversidad sectores de pueblos que habitamos este país, sea posible; mecanismo que, como muchos sectores de la ciudadanía piensan –49% según CADEM– debe ser una Asamblea Constituyente.
Temuco, Santiago, 05 de junio de 2017.