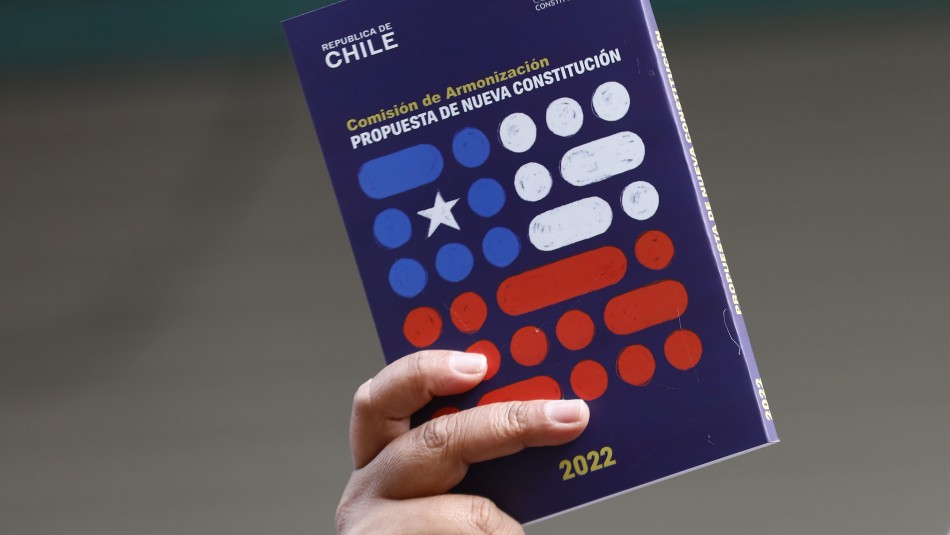Por José Aylwin y Hernando Silva, Observatorio Ciudadano.
El 17 de enero se publicó la ley N° 21.533 que reforma de Constitución vigente a objeto de establecer el procedimiento para la elaboración de una nueva Constitución Política, dando viabilidad jurídica a un nuevo proceso constituyente. Ello luego de dos procesos frustrados impulsados para con el mismo objetivo; aquel promovido por la entonces Presidenta Bachelet entre el 2015 y el 2018, y el proceso constituyente a cargo de la Convención Constitucional desarrollado durante el 2021 y el 2022.
En lo medular en esta reforma se desarrollan los contenidos que los partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria pactaron en diciembre pasado en el denominado “Acuerdo por Chile”. Por lo mismo, y tal como señaláramos en su oportunidad el análisis de dicho Acuerdo, ( https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/12/17/los-limites-del-acuerdo-por-chile.html) la reforma contiene serias deficiencias, tanto en el fondo como en la forma, desde la perspectiva de los derechos humanos.
En cuanto al fondo, se reiteran las denominadas “bases institucionales y fundamentales”, las que incluyen el carácter democrático y republicano de Chile, la naturaleza unitaria y descentralizada del Estado, los derechos humanos- incluyendo el derecho de propiedad y el de las familias de escoger la educación de sus hijos- como límite de la soberanía, el terrorismo como contario a los derechos humanos, los derechos de pueblos indígenas como parte de la nación chilena, entre otros. Aun cuando pudiésemos no tener objeción a las bases constitucionales definidas en esta reforma, estas constituyen una evidente limitación al derecho que tienen todos los pueblos a determinar libremente su condición política, reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Ello toda vez que se establecen bordes temáticos que no podrán ser debatidos o cuestionadas por el Consejo Constitucional democráticamente electo, estableciéndose un Comité Técnico de Admisibilidad, designado por el Congreso Nacional, precisamente para asegurar que ello no ocurra.
En cuanto a la forma, la reforma aprobada limita el derecho que a todas las personas nos asiste a participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública también reconocido en los mismos tratados vigentes ratificados por Chile. Resulta valorable el que la reforma regule los mecanismos para hacer efectiva la paridad de género en los tres órganos que se consideran en este proceso constituyente- el Consejo Constitucional, como órgano democráticamente electo encargado de discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, la Comisión Experta designada por las dos cámaras del Congreso Nacional para la redacción de un anteproyecto, así como el Comité Técnico de Admisibilidad referido, encargado de tutelar los contenidos constitucionales del texto a ser elaborado. La reforma, sin embargo, sigue restringiendo la posibilidad de ser electo en el Consejo Constitucional, órgano compuesto por 50 integrantes democráticamente electos, a candidatos presentados por partidos políticos o de pactos que los agrupen, en tanto que las personas independientes, que representan diversas expresiones de la ciudadanía, incluyendo sectores marginados como afrodescendientes, migrantes, campesinos, solo podrán ser electos si son incluidas en las listas de dichos partidos o pactos.
En cuanto a la elección de representantes de pueblos indígenas en el Consejo Constitucional, la normas sobre las modalidades – a través de candidaturas uninominales y mediante una única circunscripción nacional de pueblos indígenas – y sobre porcentajes de votación indígena requeridos para estos efectos, claramente restringen la posibilidad que dichos pueblos tienen de estar representados en proporción a su población en este Consejo, y por lo mismo, que su visión pueda ser incorporada en la propuesta constitucional que debe elaborar. De particular preocupación son los porcentajes de participación electoral indígena establecidos en la reforma para la elección de integrantes de pueblos indígenas en dicho órgano – 1,5% de la suma total de votos emitidos en la totalidad de las circunscripciones no indígenas para obtener un escaño indígena; 3.5% de la misma suma total de votos no indígenas para obtener dos escaños indígenas; y dos puntos porcentuales adicionales de la suma total de votos no indígenas emitidos para elegir un escaño adicional – lo que hace prácticamente imposible la participación de los pueblos indígenas en la misma proporción que otros sectores de la población en instancias que toman decisiones que les conciernen, como dispone el Convenio 169 de la OIT referido a estos pueblos, tratado ratificado por Chile y vigente.
Tampoco se establece una disposición que incorpore el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados respecto al texto constitucional a ser elaborado por el Consejo como lo dispone el mismo Convenio, consulta que corresponde tenga lugar cuando se adoptan medidas legislativas susceptibles de afectarles. Ello a diferencia de los dos procesos anteriores que si contaron con una consulta de esta naturaleza.
La inclusión de mecanismos que permitan hacer efectiva la participación ciudadana a lo largo de este proceso en el contexto restrictivo impuesto por la reforma aquí analizada resulta fundamental. De acuerdo a esta reforma constitucional el trabajo del Consejo Constitucional así como el de los demás órganos considerados en esta propuesta, así como los mecanismos de participación ciudadana en este proceso, deberán ser establecidos en un reglamento elaborado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Dicha participación, en todo caso, tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional. Esta será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas. De acuerdo a la reforma entre estos mecanismos se debe contemplar la iniciativa popular de norma.
Es valorable el que se considere el rol de las universidades acreditadas en la coordinación de la participación ciudadana, las que colaboraron activamente en el proceso constituyente anterior. También lo es el que se considere la iniciativa popular de norma. Resulta preocupante, sin embargo, el que esta participación esté limitada al trabajo del Consejo Constitucional, y no pueda tener lugar en la etapa temprana de elaboración del anteproyecto de constitución por la Comisión Experta. También resulta preocupante que no se establezcan normas sobre transparencia y publicidad del trabajo de los tres órganos considerados por la reforma, en particular el trabajo del Consejo Constitucional. Finalmente, el que no se establezcan mecanismos, más allá de la iniciativa popular de norma, como las audiencias públicas, para hacer efectiva la participación ciudadana en el trabajo de este órgano.
Esperamos que estas preocupaciones puedan ser tomadas en consideración por ambas cámaras al elaborar dicho reglamento. También que sean recogidas por las universidades al asumir el rol de coordinación para hacer efectiva la participación ciudadana en este tercer, y posiblemente último intento, para dotarnos de una carta fundamental inclusiva para todas las personas y pueblos que habitamos Chile.