[vc_row][vc_column][vc_btn title=»DESCARGAR DOCUMENTO» style=»flat» shape=»square» color=»orange» align=»left» i_icon_fontawesome=»fa fa-cloud-download» css_animation=»none» add_icon=»true» link=»url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1rX_Fd_ic_HEP7os1k0YBLpJ-yLuUW9L9%2Fview%3Fusp%3Dsharing||target:%20_blank|»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1515203173763{margin-bottom: 0px !important;}»]  Presentación
Presentación
El debate sobre una nueva Constitución Política para Chile y sobre el mecanismo para su elaboración se ha ido progresivamente instalando en los últimos años en el país. La crisis de la institucionalidad impuesta por la dictadura a través de la Constitución de 1980, la desprotección en que se encuentran los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, la desigualdad, exclusiones y marginaciones de todo tipo que esta ha ido generando, han gatillado un malestar ciudadano y una pérdida de credibilidad en las instituciones públicas sin precedentes. En este contexto es que un número creciente de movimientos sociales, inspirados en los procesos constituyentes verificados en otros países de la región en años recientes, han levantado la bandera de la Asamblea Constituyente como el mecanismo más adecuado e inclusivo para la construcción constitucional.
Se trata de un debate que ha alcanzado a los pueblos indígenas que habitan el país, algunas de cuyas organizaciones –otras son más escépticas– ven en este escenario, en momentos de creciente conflicto interénico e intercultural en el país, una posibilidad de poner término al Estado monoétnico y excluyente instaurado desde inicios de la república y hasta ahora vigente, dando paso a la construcción de un Estado plurinacional, en que sus derechos colectivos como pueblos sean reconocidos.
Fue en este contexto que en octubre de 2016 el Observatorio Ciudadano, en alianza con las Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, y con la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche, convocó a un seminario internacional que denominamos Proceso Constituyente y derechos humanos: Los desafíos para una sociedad plurinacional. A dicho seminario, realizado en Santiago y Valdivia, –en que se presentaron las experiencias de los pueblos indígenas en los procesos constituyentes de Colombia y Bolivia en América Latina, y de Nepal en Asia, y la visión de sociedad civil y pueblos indígenas del país sobre el proceso en marcha en Chile– asistieron un número significativo de representantes de sociedad civil y de distintos pueblos indígenas del país, incluyendo entre ellos aymara, lickanatay, diaguita, rapa nui y mapuche.
Aunque la información allí compartida por los expositores fue rica, y el debate estimulante, fueron diversos los temas que quedaron pendientes de ser abordados. Entre los muchos temas que constatamos requieren de una profundización se encuentran el de los fundamentos de los procesos constituyentes, el de los mecanismos para la elaboración constitucional y el de los contenidos de una constitución desde la perspectiva de los derechos humanos. A ello se agrega, por cierto, el de los desafíos que presentan los procesos constituyentes en estados, como Chile, conformados por más de un solo pueblo.
Ello nos llevó a pensar en abrir un espacio para la reflexión sobre el proceso constituyente, los derechos humanos, y la plurinacionalidad. A ello responde este documento de trabajo en que se presentan dos artículos. El primero el de José Aylwin, en que se aportan antecedentes generales para la comprensión del proceso constituyente hoy en desarrolló en el país. En dicho artículo se hace un análisis crítico de la Constitución de la dictadura, y sus límites, con un enfoque de derechos humanos. Posteriormente se hace un recuento del proceso que dio origen a la demanda social por una nueva Constitución Política, y por una Asamblea Constituyente como mecanismo para alcanzarla. Se describe, además, el proceso constituyente convocado por la Presidenta Bachelet, su desarrollo a la fecha, y límites al decidir ella explícitamente sujetarse a los mecanismos previstos (o mejor dicho no previstos) en la institucionalidad de la dictadura –que algunos han llamado tramposos– para su desarrollo. Posteriormente se analizan los antecedentes y fundamentación de la Asamblea Constituyente como mecanismo de construcción constitucional político y social. Luego se da cuenta de las experiencias de los procesos constituyentes verificados en las últimas décadas a nivel global y en América Latina, así como de los principales contenidos de los textos constitucionales que han resultado de estos en el nivel regional. Se hace también un análisis particular del tratamiento que en dichos textos se ha dado a la diversidad étnica y cultural en América Latina, así como de los derechos de pueblos indígenas en estas cartas reconocidos.
Finalmente, se reflexiona sobre los desafíos del proceso constituyente hoy en desarrollo en el país. En particular se analiza el desafío que este presenta para la sociedad civil desde donde este fue impulsado, así como para los movimientos de pueblos indígenas, los que constituyen hoy un actor político emergente en el país, cuyos derechos siguen sin ser reconocidos, en un contexto de creciente conflictividad étnica, en particular en el territorio mapuche en el sur del país.
El segundo artículo, de José Marimán, se describe-explica el contexto del proceso constituyente en desarrollo en Chile (del cual la iniciativa impulsada por la presidente Bachelet es una expresión), y que tiene por propósito la elaboración de una nueva Constitución, que sustituya la elaborada en 1980 por los militares en dictadura, y remozada el 2005 por el Presidente Ricardo Lagos. En este escenario, el autor se pregunta: ¿qué posibilidades de prosperar tiene la demanda de transformar el Estado actual en un Estado plurinacional con autonomías indígenas? La respuesta que Marimán ofrece, y afirmación central en su texto, es que los sectores políticos del mundo indígena (mapuche en particular), deben asumir que en la presente coyuntura no es posible en Chile, una ruptura-revolucionaria en materia constitucional, que imponga a los sectores dominantes, la voluntad de las mayorías oprimidas, desde la instalación de la dictadura y hasta el presente.
Sin embargo, lejos de caer en actitudes derrotistas-pesimistas Marimán piensa que, dado las contradicciones entre las elites chilenas, y entre el establishment y los movimientos sociales chilenos, que manifiestan una mayor apertura al pluralismo étnico que en generaciones anteriores, podría ocurrir una mejora parcial de las condiciones en que se desarrolla la relación pueblos indígenas/Estado. La debilidad momentánea del establishment (atrapado en escándalos de corrupción), más las contradicciones político-vitales en las elites en términos de desarmar/apuntalar el modelo precariamente democrático chileno (gatilladas por la presión del movimiento social y sus demandas por participación política vinculante, leyes laborales justas, educación gratuita, pensiones dignas, tierra para los mapuche, etc.), sumado a la baja votación en las últimas elecciones (2013 y 2016), y la pérdida de credibilidad-confianza ciudadana en la obra de los políticos, crean una fisura en la elite, por donde es posible vislumbrar avances al pluralismo etnonacional y autonomías indígenas o con énfasis en lo indígena.
La tarea del movimiento indígena –y de los mapuche en particular– sostiene Marimán, es ponerle contenidos claros a esas demandas, pues al ser la Constitución un documento relevante en la vida política de un país, se impone prestar atención cuando se tiene la oportunidad de ayudar a crearla o reformarla. En la discusión constitucional está juego la posibilidades de avanzar hacia el pluralismo etnonacional, deconstruyendo la idea monárquica de Estado unitario, centralista, etnocéntrico o uninacional (Estado de la nación estatal), para sustituirla por la de Estado descentralizado y plurinacional (que considere autonomía regional para la Araucanía y autonomías indígenas a municipios con mayoría de población indígena). Hay que tomárselo en serio la idea de proceso constituyente, es el mensaje que se puede extraer del texto de Marimán, y por lo tanto comprometerse con el proceso como ciudadanos indígenas empoderados.
Esperamos que las reflexiones realizadas por estos dos autores en los artículos contenidos en esta publicación aporten antecedentes, experiencias, visiones que contribuyan a que el proceso constituyente hoy en marcha en el país sea –tanto en lo referido al mecanismo para su materialización, como en los resultados que de este se obtengan– consistente con los derechos humanos. En especial, esperamos que este documento pueda contribuir a la reflexión y acción colectiva de los movimientos sociales y de pueblos indígenas que aspiran a lograr, por la vía de este proceso constituyente, las transformaciones de justicia social y étnicas a las que aspiran y que la institucionalidad vigente impide.
Observatorio Ciudadano[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
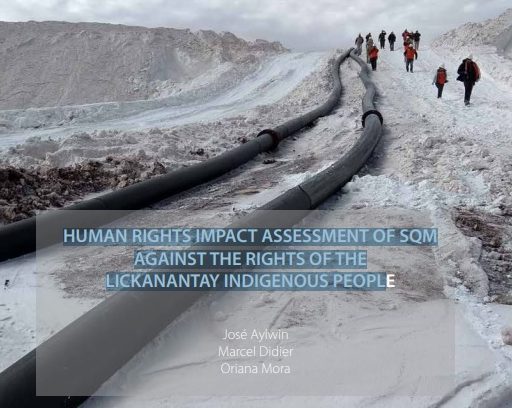

 Presentación
Presentación Presentación
Presentación