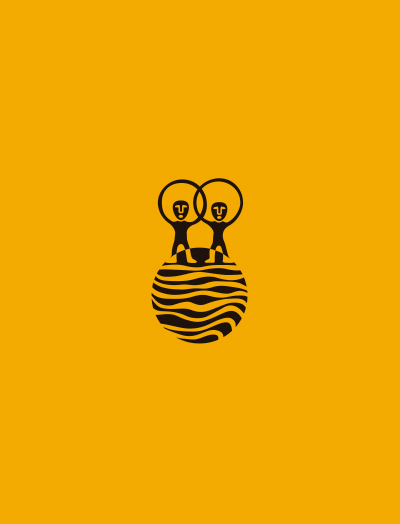Por José Aylwin y Hernando Silva*
La elección de la constituyente mapuche Elisa Loncón como Presidenta graficó el protagonismo de los pueblos indígenas en la redacción de la nueva Carta Magna. En el mismo sentido, la victoria de Gabriel Boric significó un mayor respaldo institucional y el compromiso de dotar a la Convención con los recursos necesarios para su funcionamiento. La reciente aprobación de la Iniciativa N° 94-1 acrecienta la esperanza de que Chile se convierta en un Estado Plurinacional.
Además de cuestionar la institucionalidad heredada de la dictadura, las exclusiones y las inequidades, la revuelta social de octubre de 2019 puso en tela de juicio el modelo de relacionamiento histórico del Estado con los pueblos originarios. El estallido social posicionó la demanda de estos pueblos por la reconfiguración de Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, así como el reconocimiento de sus derechos colectivos, en especial, el derecho al territorio y a la libre determinación.
Para las elecciones de mayo de 2021, la articulación de los pueblos originarios logró la inclusión de 17 escaños reservados para indígenas sobre un total de 155 que componen la Convención Constitucional: siete para el pueblo Mapuche, dos para el pueblo Aymara y uno para cada uno de los demás pueblos reconocidos por ley. Tras la aplicación de las normas de corrección de paridad, los pueblos indígenas quedaron representados por nueve mujeres y ocho hombres
Aunque se trata de una representación inferior a la demografía indígena, que asciende al 12,8% de la población total, y que tampoco se consideró al pueblo tribal afrodescendiente reconocido por ley en 2020, la elección de constituyentes indígenas significó un hito histórico. En Chile, es la primera vez que los pueblos indígenas participan junto a la sociedad chilena en la elaboración de la Carta Magna que establece nuevas bases de convivencia interétnica e intercultural.
La Constituyente y la consulta previa
La Convención Constitucional fue constituida el 4 de julio de 2021. Desde su inicio, las temáticas relativas a los derechos de los pueblos indígenas cobraron gran relevancia. En lo formal, se destaca la conformación de una Comisión Provisoria sobre “Participación y Consulta Indígena”. Este órgano recibió a 69 comunidades y personas naturales a lo largo de 22 sesiones para conocer sus opiniones en la generación de propuestas reglamentarias relativas a la participación y consulta de los pueblos en el proceso.
Como resultado, se redactó un Reglamento que recoge, de manera explícita, el derecho propio o consuetudinario de los pueblos originarios, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; las Observaciones y Recomendaciones de los Comités de Tratados de Derechos Humanos y de las Relatorías Especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La elección de constituyentes indígenas significó un hito histórico. Es la primera vez que los pueblos indígenas participan junto al pueblo chileno en la elaboración de la Carta Magna que establece nuevas bases de convivencia interétnica.
El Reglamento considera la realización de una consulta indígena constituyente y diversas instancias de participación, como la iniciativa constituyente de pueblos originarios, con el objetivo de que los pueblos originarios puedan proponer textos constitucionales para ser debatidos por la Convención. Para que se implemente el proceso de participación y consulta, también se consideró la conformación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad
Uno de los principales problemas que ha enfrentado esta Comisión para la implementación del proceso de consulta indígena ha sido los acotados tiempos del proceso constituyente: solo se dispondrá de dos meses para su realización. Además del reducido presupuesto, es necesario recordar que la coalición de derecha encabezada por Sebastián Piñera gobernará el país hasta marzo de 2022. Si bien el presidente electo, Gabriel Boric, ya se ha comprometido a dotar a la Convención Constituyente con los recursos necesarios, estos llegarán muy tarde.
Participación indígena y libre determinación
La inclusión de los pueblos indígenas y de sus derechos está planteada desde el artículo N°1 del Reglamento General de la Convención: “Una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario”. Además, se incluye otra serie de derechos indígenas: autonomía, territorio, bienes comunes y pluralismo jurídico. A su vez, cada una de las comisiones cuenta con la participación de al menos dos representantes de escaños reservados indígenas.
En este sentido, el 27 de enero de 2022 la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral aprobó la norma que declara a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural. Patrocinada por 16 constituyentes y liderada por los convencionales indígenas, la iniciativa N° 94-1 indica que los pueblos indígenas son “titulares del derecho de libre determinación” y de los derechos colectivos reconocidos y garantizados por la nueva Constitución y el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.
La iniciativa N° 94-1 señala que el Estado deberá garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en la estructura del Estado.
En virtud de esa libre determinación, la propuesta asegura que tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Asimismo, deberán ser reconocidos sus territorios, patrimonio, lengua, cultura, instituciones y jurisdicciones propias. La iniciativa N° 94-1 también señala que el Estado deberá garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en la estructura del Estado y los órganos de elección popular.
La propuesta reconoce al menos 11 pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado chileno: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan y Selk’nam. La iniciativa no descarta que otros pueblos puedan ser reconocidos por ley. Finalmente, se señala que el Estado deberá garantizar el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas con el objetivo de reconocer la diversidad étnica de los pueblos preexistentes.
Hacia un Estado Plurinacional
Si bien recién fue votada en general y aún resta la votación en particular para, posteriormente, pasar al pleno de la Convención, la Iniciativa N° 94-1 es indicativa de la conciencia que existe en la mayoría de las y los constituyentes. En general, la sociedad chilena comprende la necesidad de que la nueva Constitución reconozca a Chile como un Estado Plurinacional. Solo de este modo se pondrá fin a los dos siglos de negación y exclusión que caracterizaron a la historia de nuestro país.
Junto al reconocimiento de los derechos indígenas colectivos, el debate sobre la plurinacionalidad es demostrativa de la agencia que los pueblos indígenas de Chile han tenido para transformar su relación con el Estado y la sociedad chilena a través de la vía institucional. Un análisis minucioso sobre la coyuntura política chilena nos lleva a pensar que el texto constitucional elaborado por la Convención Constituyente propondrá que nuestro país asuma su plurinacionalidad.
Hernando Silva es director del Observatorio Ciudadano y coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad.
José Aylwin es coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.