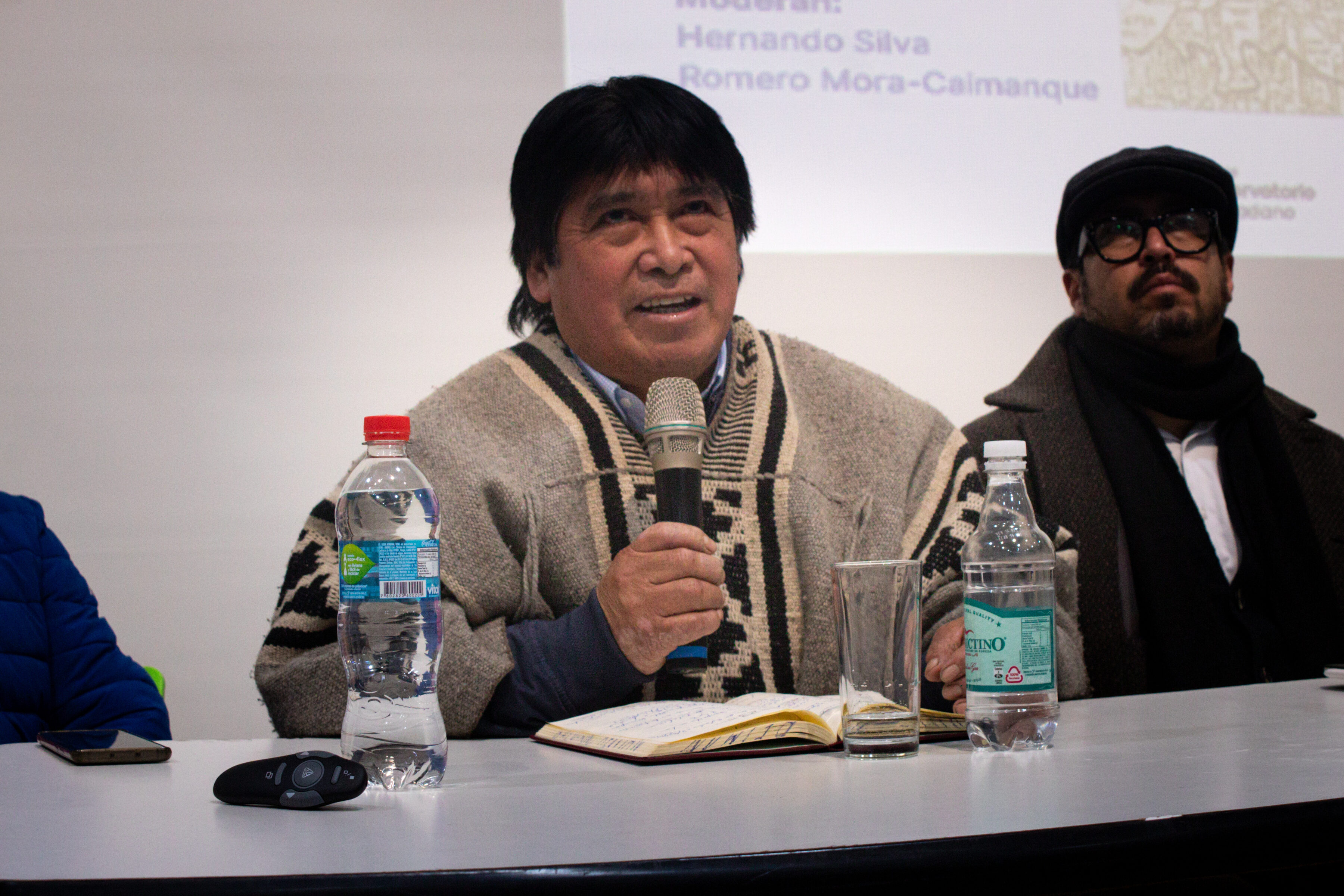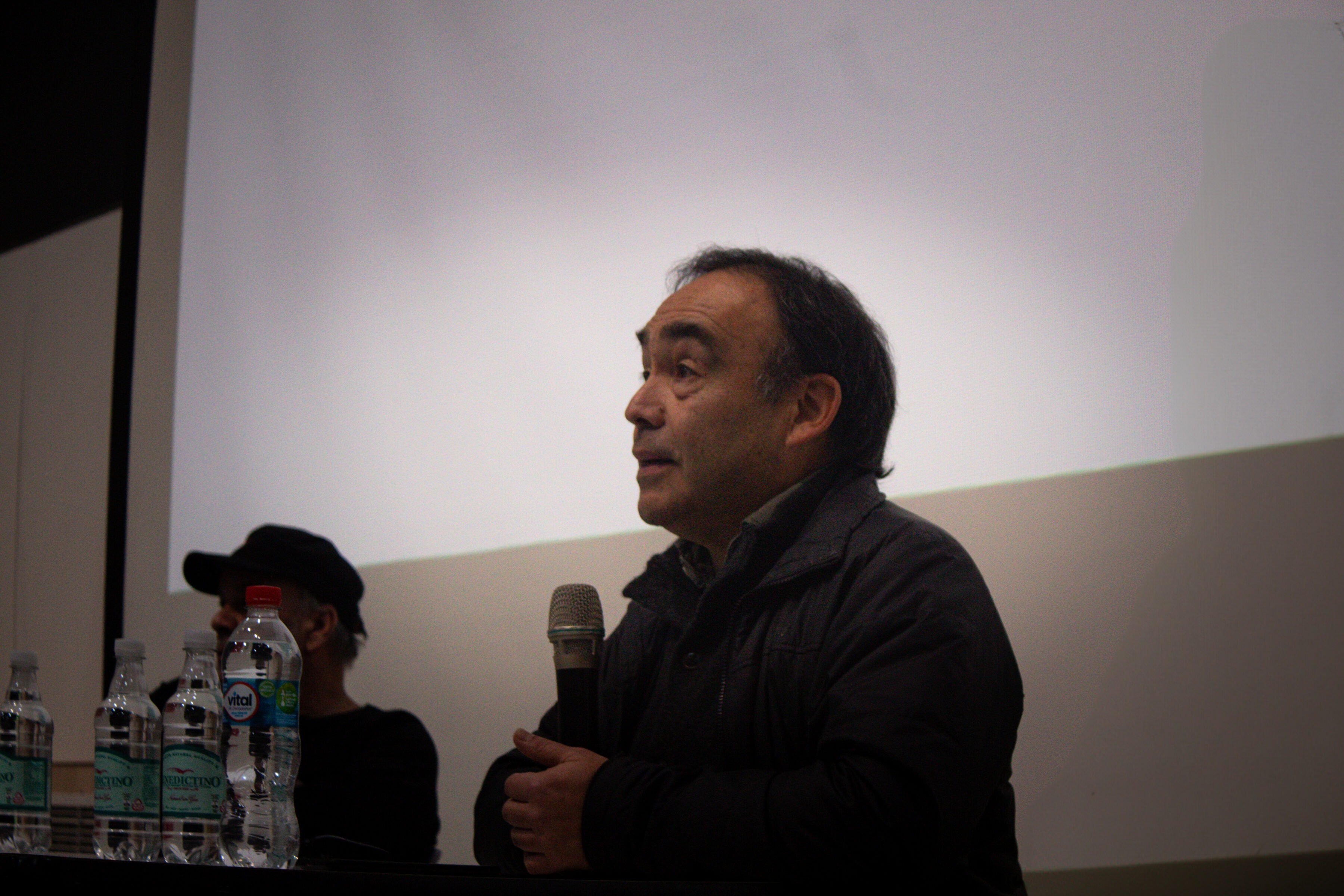El presidente Gabriel Boric dio a conocer la conformación de una Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento durante un acto realizado, el 21 de junio pasado, en La Moneda. Dicha Comisión, que había sido anunciada en 2021 por el mandatario, tiene como objetivo sentar las bases para dar una solución de mediano y largo plazo a las demandas de tierras del pueblo Mapuche y de sus comunidades, hasta ahora no satisfechas. A su vez, busca contribuir a lograr una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el territorio tradicional mapuche en el sur de Chile.
La Comisión apunta al establecimiento de un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las organizaciones representativas y comunidades mapuche para hacer frente a las expectativas que hoy tienen en cuanto a reparación en materia de tierras. En este marco, debería entregar un informe al Presidente de la República y al Congreso Nacional que proponga modificaciones institucionales y de legislación para estos efectos, incluida la Ley 19.253, conocida como Ley Indígena, hoy vigente. Una vez aprobadas las reformas, la Comisión terminaría su cometido y comenzaría la etapa de la implementación de las medidas por estas propuestas.
La misión de la Comisión
La Comisión está integrada por ocho personalidades de un amplio espectro político, incluyendo a referentes del pueblo mapuche, parlamentarios, representantes del empresariado y de los agricultores de dichas regiones. Su mandato principal es determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos para la reparación por la vía institucional frente al desposeimiento que han sido objeto a través de la historia./p>
Entre los objetivos específicos (Art. 2 Decreto N° 14) de la Comisión se identifican:
a. Realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo Mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia, con el objeto de cuantificar dicha demanda.
b. Propiciar un proceso de diálogo entre los distintos actores políticos de las regiones involucradas con el objeto de alcanzar consensos y otorgar legitimidad a las políticas y soluciones sugeridas en su informe final.
c. Analizar y recomendar mecanismos, reformas, condiciones y formas de reparación que contribuyan a la paz y el entendimiento entre los actores para dar solución al conflicto, considerando los diálogos ya realizados y la información recopilada.
Se trata de una iniciativa de la mayor importancia. Si bien los conflictos por tierras son muy antiguos en las regiones del centro sur de Chile (regiones del Bío Bío a Los Lagos, en el territorio de ocupación tradicional del pueblo mapuche), se han agudizado en las últimas décadas, afectando seriamente la convivencia interétnica en esta parte del país. En los últimos años, comunidades y organizaciones mapuche se han movilizado en demanda de sus tierras de ocupación tradicional de las que fueron desposeídos.
Los desafíos
A través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Estado ha impulsado una política para la adquisición y posterior transferencia de tierras a las comunidades mapuche, pero ha sido muy insuficiente para dar una respuesta a las demandas. En efecto, el mecanismo utilizado por CONADI se limita a abordar las demandas por las tierras que en el pasado fueran reconocidas por el Estado a los mapuche (tierras de propiedad legal) de las que fueran desposeídos, dejando de lado las demandas por tierras de ocupación tradicional que nunca les fueron reconocidas, las que constituyen una parte significativa del reclamo. Por otro lado, el mecanismo de mercado utilizado para estos efectos y los escasos recursos destinados determinan un rezago significativo en la respuesta del Estado frente a esta legítima demanda mapuche.
La falta de una respuesta estatal efectiva a la demanda de tierras del pueblo Mapuche, ha sido una de las principales causas de protesta social. Frente a la protesta, la que ha incluido formas tanto no violentas como violentas, la respuesta del Estado se centrado en la utilización de la fuerza y la persecución penal desproporcionada, resultando muchas veces en situaciones de violación del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y al debido proceso, entre otros derechos humanos afectados. Esta situación ha llevado a un recrudecimiento de los hechos de violencia en estas regiones, que involucran tanto a entidades mapuche como no mapuche. En este marco, en los últimos años el Parlamento ha declarado estado de emergencia en la zona, lo cual ha reforzado la presencia de efectivos militares y generado un serio clima de militarización en el territorio.
En este contexto, la conformación de la Comisión de Paz y Entendimiento, de integración y mandato amplio para buscar y proponer soluciones frente a esta realidad, en particular la problemática de las tierras de ocupación tradicional mapuche en conflicto, resulta esperanzadora. La Comisión viene a abrir una puerta para abordar esta problemática histórica por la vía del diálogo y a través de canales institucionales. Si bien en el pasado se habían conformado instancias para tratar la problemática de las tierras mapuche, como la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a comienzos de la década del 2000, estas se limitaron a abordar únicamente el desposeimiento del pueblo mapuche de sus tierras de propiedad legal anteriormente reconocidas por el Estado y no de las tierras que nunca les fueron reconocidas.
El éxito del trabajo de la Comisión presenta importantes desafíos que no pueden ser desatendidos. Por un lado, está el desconocimiento que sus integrantes, algunos de los cuales representan a sectores empresariales y gremios (agricultores), pueden llegar a tener sobre los estándares de derechos humanos que deben ser tomados en consideración para la resolución de los conflictos por tierras que afectan a los pueblos indígenas. En efecto, algunos de sus integrantes han manifestado cuestionamientos a que la Comisión aborde en su trabajo las denominadas “tierras ancestrales”, dando a entender que esta debe limitarse solamente a las demandas por tierras que fueron reconocidas a los mapuche por el Estado y de las que hoy no están en poder. También se ha señalado que el foco del trabajo de la Comisión debe estar puesto en la compensación económica por las tierras de las que los mapuche han sido desposeídos.
El marco legal internacional
De acuerdo al estándar internacional aplicable a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, el fundamento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras no radica en el título otorgado por el Estado, sino en la ocupación tradicional. En línea también con el mismo estándar aplicable, los Estados deben “tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” (art.14.2).
Dicho estándar ha sido desarrollado también en el sistema de la ONU y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido, es muy importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: desde su decisión en 2001 del caso Awas Tingni vs Nicaragua ha afirmado reiteradamente que la posesión de la tierra basada en la costumbre indígena, aun a falta de título, constituye el fundamento de la propiedad sobre ellas. Además, establece que la estrecha relación que los indígenas tienen con sus tierras debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica.
También, el derecho internacional aplicable establece la posibilidad que el Estado adquiera tierras de igual valor para entregarlas a dichos pueblos o compensarlos por su valor en los casos específicos en que no sea factible restituir las tierras de ocupación tradicional de las que han sido desposeídos. Sin embargo, tales medidas no pueden ser impuestas arbitrariamente a los pueblos indígenas, sino que deben ser establecidas de común acuerdo con sus instituciones representativas.
Frente a ello, también se hace necesario que la Comisión tome en consideración el abordaje y resolución de los conflictos por tierras indígenas en distintos contextos del mundo, incluyendo América Latina (casos de Brasil, Colombia y Argentina) y también otras experiencias, como Canadá y Nueva Zelanda. Dicho conocimiento puede constituir un aporte al trabajo de la Comisión en la búsqueda y determinación de alternativas para dar solución a los conflictos de tierras que afectan la zona centro sur del país y que propiciaron su creación.
Un diálogo social para lograr la paz
Dentro de los espacios de acción de la Comisión es imperativo que se abran instancias que permitan a las comunidades y organizaciones del pueblo Mapuche acreditar las reivindicaciones territoriales según los estándares internacionales. De esta forma, podrán canalizar por la vía institucional sus legítimas demandas ante la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
Dada la diversidad del pueblo Mapuche, otro elemento de especial relevancia es la identificación de vías efectivas de inclusión en el diálogo de las diversas organizaciones representativas a lo largo de todo su territorio. Siempre y cuando los acuerdos que se alcancen posean la legitimidad en los diversos sectores del pueblo mapuche, considerando siempre los estándares de participación contemplados en el derecho internacional de los pueblos indígenas.
En definitiva, la Comisión para la Paz y el Entendimiento es una oportunidad histórica que puede ofrecer un avance cualitativo y cuantitativo hacia la construcción de respuestas estructurales en la reconstrucción del equilibrio social y la convivencia pacífica de todos los actores que habitamos el territorio. Para tal fin, es necesario que se considere de manera seria y estructurante la identificación y resolución de los conflictos relacionados con las tierras de ocupación tradicional mapuche, los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas y la participación efectiva de todos los sectores mapuche.
De cumplirse estas condiciones, se podrá generar un diálogo social que facilite el alcance de acuerdos para la reconstrucción del equilibrio social y la convivencia pacífica de todos los actores que habitamos el territorio. Así, esta Comisión podrá ser una oportunidad real para lograr la paz, y no más de lo mismo, que hasta ahora no ha dado resultado.
Hernando Silva Neriz es Codirector del Observatorio Ciudadano.