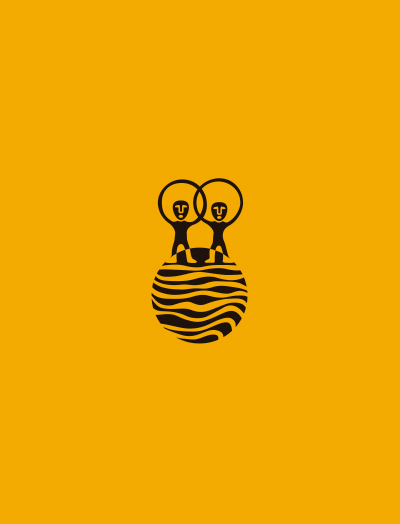por José Aylwin y Hernando Silva
El Presidente Boric está haciendo efectiva en estos días su esperada visita a La Araucanía. Se trata no solo de la visita a la región más pobre del país, sino de aquella en que la demografía indígena, en este caso mapuche, es de las más altas del país, llegando a conformar casi un tercio de su población. Como sabemos, además, en dicha región y regiones aledañas se verifica el que posiblemente sea el conflicto sociopolítico más grave del país.
Si bien no se trata de un conflicto nuevo, sino de uno de antiguo que tiene su origen en la forma en que el Estado chileno estableció su soberanía y propiedad en esa parte del país históricamente habitada por el pueblo mapuche, desde hace algunas décadas se ha tornado más violento. Así, la violencia impuesta por el Estado en el pasado a través de la confiscación de las tierras mapuche y el arrinconamiento de su población en espacios reduccionales insuficientes para garantizar la vida material y cultural mapuche, se ha agudizado en las últimas décadas como consecuencia de la criminalización de la protesta social mapuche en defensa de derechos que han sido reconocidos a los pueblos indígenas por tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT.
Dichas circunstancias han derivado en el ejercicio de la fuerza por parte de personas y organizaciones pertenecientes al pueblo mapuche. Esta última fuerza, que inicialmente se encontraba orientada en contra de la propiedad, en muchos casos afecta hoy la vida e integridad de las personas, independientemente de su condición étnica. La evidencia indica, además, que el uso de la fuerza por parte de organizaciones mapuche hoy no está relacionada solo a la legítima reivindicación de derechos, sino también a fines ajenos a ella, como son el robo de madera y otras circunstancias delictivas.
Frente a esta realidad, la estrategia seguida por diferentes gobiernos en los últimos años ha sido la de la contención de la violencia mapuche a través de políticas de seguridad, antes lideradas por las fuerzas policiales, hoy por fuerzas militares, y la persecución judicial. Se trata de una estrategia de la que el Gobierno del Presidente Boric no ha podido abstraerse, pese a su intento inicial de enfrentar el conflicto a través de estrategias centradas en el diálogo con el pueblo mapuche, poniendo énfasis además en el impulso de políticas de reparación y desarrollo (Buen Vivir.) Aunque ello pueda ser entendible en el contexto del innegable recrudecimiento de los hechos de violencia en lo que va corrido de la actual administración, y de la presión de la opinión pública nacional y regional, los énfasis del actual Gobierno parecen nuevamente estar enfocados en el impulso de políticas de seguridad orientadas a contener la violencia existente en la región, más que en la resolución de los problemas de fondo que generan dicha conflictividad.
La evidencia de los conflictos étnicos caracterizados por el uso de la fuerza existentes en diferentes partes del mundo, como el que se vive hoy en La Araucanía entre sectores del pueblo mapuche y el Estado chileno, es que las estrategias de seguridad, si bien son necesarias para mantener el orden público y garantizar la integridad de la población, por sí solas son absolutamente insuficientes para disminuir la violencia. Ello, más aún en el caso de un pueblo, como es el mapuche, que tiene una larga tradición de resistencia a toda forma de dominación, incluyendo la dominación incaica, hispana y chilena.
Para ello se requiere con urgencia el desarrollo de procesos dialógicos que permitan el abordaje de las principales demandas legítimas del pueblo mapuche por el reconocimiento y ejercicio derechos humanos de carácter colectivo largamente postergados, como lo son la tierra, los recursos naturales, el derecho a definir sus planes de vida o prioridades de desarrollo, hoy seriamente afectados por, entre otros, una industria de monocultivos forestales que se ha expandido de manera inconsulta en sus territorios de ocupación tradicional, con graves impactos sociales, culturales y ambientales en sus comunidades.
Tales procesos, no solo son recomendados por instrumentos de derechos humanos, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en su artículo 40 refiere al derecho que estos pueblos tienen a “procedimientos justos y equitativos para la resolución de controversias con los Estados u otras partes”), sino que encuentran antecedentes muy relevantes en la historia y la tradición mapuche. En efecto, el relacionamiento entre los mapuche y la colonia hispana, y más tarde, hasta mediados del siglo XIX, entre los mapuche y el Estado chileno, se basó en parlamentos, en la conversación, los que celebrados periódicamente por más de trescientos años, se tradujeron en tratados en los que se establecieron las bases de una convivencia generalmente pacífica en esta parte del país.
Sería deseable entonces que durante esta y sus próximas visitas a La Araucanía, el Presidente Boric, junto con reunirse con las víctimas de la violencia que hoy afecta a la región, y con actores públicos y privados relevantes para la definición de una estrategia que garantice la seguridad, y la integridad física y síquica hoy cotidianamente violentada en muchas localidades de la región, pueda reunirse también con organizaciones representativas del mundo mapuche. Ello, a objeto de escuchar sus visiones sobre cómo abordar la conflictividad y violencia en la región, así como los problemas de fondo que subyacen a la relación entre el pueblo mapuche y el Estado. Escuchar también de sus representantes las propuestas que, sobre la base de su tradición histórica, hagan acerca de las modalidades a través de las cuales podría impulsarse un diálogo constructivo entre ambas partes.
El que haya organizaciones mapuche que hasta la fecha rechacen el diálogo y la conversación como mecanismos para resolver controversias históricas, no significa que el Gobierno del Presidente Boric no pueda sostener conversaciones con aquellos sectores del pueblo mapuche dispuestos a hacerlo. Ello, con mayor razón en momentos en que la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional, en que se establecían mecanismos institucionales para abordar los problemas de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el Estado y sociedad chilena, fuera rechazada en el plebiscito de septiembre pasado.
Sería muy esperanzador que de dichas conversaciones emergiera un nuevo proceso dialógico, que se traduzca en la apertura de un espacio para parlamentar, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que permita abordar las raíces de la conflictividad creciente que hoy vive esta parte del país, antes de que la violencia siga escalando en ella, afectando a todas y todos quienes vivimos allí.