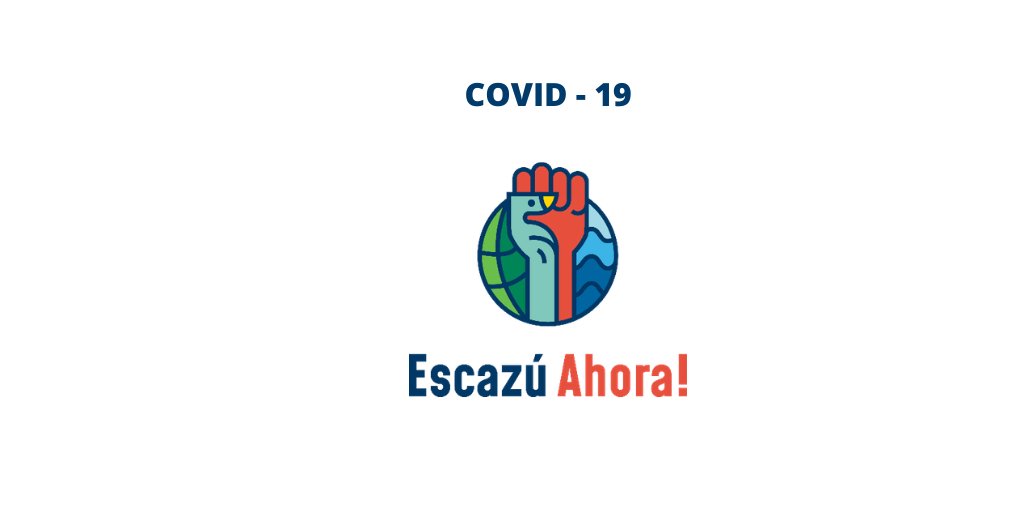25 de junio de 2020
Llamado urgente – El observatorio
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Chile.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información de fuentes fidedignas sobre la criminalización de las cuatro artistas y defensoras de los derechos de las mujeres pertenecientes al colectivo feminista “LASTESIS”. Este grupo artístico de Valparaíso es conocido a nivel internacional por su canción y performance de denuncia de la violencia sexual contra las mujeres “Un violador en tu camino”, representada por primera vez el 25 de noviembre de 2019 en Santiago de Chile en el contexto de las protestas sociales de ese mismo año. Desde entonces, la canción ha sido adoptada en numerosos países de América Latina y del resto del mundo en el marco de protestas en defensa de los derechos de las mujeres.
Según la información recibida, el 16 de junio de 2020, el periódico chileno La Tercera publicó un artículo en el que informaba sobre la denuncia interpuesta por Carabineros de Chile contra el colectivo “LASTESIS” ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por un presunto delito de atentado contra la autoridad y amenazas. La denuncia estaría relacionada con un vídeo publicado en las redes sociales del colectivo el 27 de mayo de 2020, en el que las artistas, junto con Pussy Riot, denuncian actos de violencia policial contra las mujeres, así como el incremento de la violencia machista en el actual contexto de confinamiento que viven algunas zonas del país debido a la pandemia de COVID-19.
El 17 de junio de 2020, la Fiscalía Regional de Valparaíso emitió un comunicado en el que confirmaba las informaciones publicadas por los medios de comunicación el día anterior. El escrito detallaba que la Unidad OS9 de Carabineros de Chile, el principal órgano de investigación criminal de este cuerpo policial, había interpuesto dos denuncias contra las artistas de “LASTESIS”, la primera el 30 de mayo de 2020 y la segunda el 12 de junio. Asimismo, la Fiscalía Regional señalaba que había dado órdenes a la propia Unidad OS9 de llevar a cabo la investigación criminal sobre los hechos denunciados, lo cual genera grave inquietud ante el evidente conflicto de intereses que esto supone.
Según las mismas informaciones, el texto de la denuncia interpuesta el 12 de junio responsabiliza al colectivo “LASTESIS” de los presuntos actos de violencia cometidos contra los Carabineros de Chile en el marco de las protestas de noviembre y diciembre de 2019, al vincular las numerosas representaciones públicas de la performance “Un violador en tu camino” con los ataques contra comisarías de policía y funcionarios de Carabineros de Chile registrados en ese período.
El Observatorio destaca que tanto el colectivo “LASTESIS” como sus representantes legales no han sido informadas de manera formal sobre las acciones penales en su contra, sino que tuvieron conocimiento de ellas a través de los medios de comunicación. Además, la Fiscalía Regional de Valparaíso no ha emitido ninguna respuesta a la solicitud de obtención de copias de las denuncias presentada por las abogadas de “LASTESIS”, a pesar de que éstas sí que han sido facilitadas a la prensa.
Asimismo, el Observatorio se muestra preocupado por el clima de intimidación que puedan vivir las cuatro defensoras, dado que, en Valparaíso, ciudad donde residen, se han implementado medidas estrictas de confinamiento y todo habitante tiene que solicitar una autorización para salir de sus casas a Carabineros de Chile, el cuerpo policial denunciante y encargado asimismo de la investigación.
El Observatorio reitera tal y como se denunció en el Informe final de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, que “las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde octubre de 2019, en el contexto de las protestas sociales, no constituyeron hechos aislados, sino que son expresión de prácticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas del orden y seguridad, que se pueden identificar desde hace años y que se han verificado en gran cantidad y en todo el país en el contexto de las últimas movilizaciones”, así como frente a las peticiones y protestas del Pueblo Mapuche, las que vienen siendo alertadas de forma reiterada ante órganos de tratado.
El Observatorio rechaza contundentemente la criminalización por parte de fuerzas de seguridad en contra del grupo “LASTESIS”, así como la ausencia del respeto al debido proceso de las integrantes del colectivo y subraya que sus expresiones artísticas se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión, de la defensa de los derechos humanos, y en particular, los derechos de las mujeres Además, preocupa especialmente el impacto que el Ministro del Interior de Chile, el Sr. Gonzalo Blumel, haya mostrado su apoyo a la denuncia interpuesta contra “LASTESIS”, en la medida en que su posicionamiento público contribuye a la estigmatización de la labor de defensa de los derechos humanos y envía un mensaje de legitimación de las restricciones indebidas a la libertad de expresión.
Por todo lo anterior, el Observatorio insta a las autoridades chilenas a abstenerse de criminalizar al colectivo “LASTESIS”, a poner fin a todo tipo de hostigamiento en su contra, y a tomar las medidas necesarias para asegurar que su libertad de expresión, así como la todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Chile, es debidamente respetada y protegida.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Chile urgiéndolas a:
- Velar por que se respeten las garantías del debido proceso de las artistas del colectivo “LASTESIS”, incluyendo la notificación inmediata por parte del Ministerio Público de toda acción e investigación seguida en contra del colectivo LASTESIS y sus integrantes, así como poner fin a todo tipo de hostigamiento en su contra;
- Adoptar de manera inmediata las medidas apropiadas para asegurar la integridad física y psicológica de las artistas del colectivo “LASTESIS”;
- Garantizar que el colectivo “LASTESIS” pueda llevar a cabo su legítima labor de defensa de los derechos de las mujeres a través de sus expresiones artísticas sin obstrucciones ni temor a represalias y con todas las garantías establecidas en la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
- Iniciar un proceso de reforma profunda de Carabineros de Chile destinada a democratizar su estructura y a revisar su rol en la sociedad chilena, adecuando sus normas, protocolos y reglamentos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos;
- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 6 y 12.2;
- De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile.
Direcciones:
- Sr. Sebastían Piñera, Presidente de Chile. E-mail: contactenos@minsegpres.gob.cl
- Sr. Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro del Interior y Seguridad Pública. E-mail: gbrumel@interior.gob.cl / gpulgarl@interior.gob.cl. Twitter: @gblumel / @min_interior
- Sr. Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. E-mail: hlarrain@minjusticia.cl / Carlos.gomez@minjusticia.cl / srios@minjusticia.cl. Twitter: @HernanLarrainF / @minjuDDHH
- Sra. Lorena Recabarren Silva, Subsecretaria de Derechos Humanos. E-mail: bvega@minjusticia.cl / lvaldes@minjusticia.cl. Twitter: @LoreRecabarrenS / @SubseDDHH
- Sr. Mario Alberto Rozas Córdova, General Director de Carabineros de Chile. E-mail: direccion.general@carabineros.cl / Ayudantia.general@carabineros.cl. Twitter: @Carabdechile
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Chile en sus respectivos países.
***
Ginebra-Paris, 25 de junio de 2020
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu,el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
- E-mail: Appeals@fidh-omct.org
- Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
- Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80