El debate en torno al cambio de la Constitución de 1980 por una nueva carta fundamental para Chile, y en torno a la Asamblea Constituyente como mecanismo para elaborar dicha carta –que hasta hace poco estuvo al centro de la agenda de los movimientos ciudadanos, y constituyera un tema de preocupación gravitante de los actores políticos, así como de los medios de comunicación–, ha perdido visibilidad.
Son múltiples los factores –entre ellos el proceso eleccionario en desarrollo, la redefinición de las prioridades de los movimientos sociales y la manipulación mediática– los que han incidido en este fenómeno, generando incertidumbres sobre el futuro del proceso constituyente. A la pérdida de visibilidad, y asociado a ello, de la credibilidad del mismo proceso, ha contribuido de manera significativa también, a mi entender, la estrategia impulsada en la materia por la Presidenta Bachelet, la que no obstante haber generado un importante involucramiento de la ciudadanía, ha demostrado no ser conducente para el cambio constitucional.
En efecto, ya en su programa de gobierno Bachelet señalaba que la elaboración de una nueva Constitución Política sería realizada a través de un proceso “participativo, institucional y democrático”. Ello determinó, como sabemos, la convocatoria a un proceso de diálogos y consultas ciudadanas sobre los valores y principios, los derechos, deberes y responsabilidades y las instituciones del Estado que deberían ser establecidas en una nueva Constitución, proceso impulsado el 2016 que motivó la participación de más de 200 mil personas a lo largo del país. También determinó la convocatoria en paralelo a una serie de diálogos con pueblos indígenas referidos a los contenidos de una nueva Constitución que atañen a estos pueblos, en los que participaron cerca de 20 mil integrantes de estos pueblos.
Como parte del mismo proceso, la Presidenta Bachelet envió en abril pasado al Congreso Nacional un proyecto para la modificación del Capítulo XV de la Constitución de 1980 a objeto de facultar a dicho Congreso para convocar a una Convención Constitucional para la elaboración de una nueva Constitución. De ser aprobado por el Congreso, el gobierno tendría un plazo de 60 días para enviar un proyecto de Ley Orgánica Constitucional que definiría la forma de integración, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes, su organización, funciones y atribuciones, así como los mecanismos de participación ciudadana que se prevean.
Más allá del tema semántico –Convención Constitucional y no Asamblea Constituyente como había sido reclamado por la ciudadanía– a través de esta iniciativa la Presidenta dejó, en la práctica, en manos de un Congreso cuya credibilidad en la ciudadanía al 2016 alcanzaba a tan solo el 8% de la población (PNUD, 2016), la decisión sobre la forma de integración, elección y participación ciudadana de la instancia constituyente que se propone. Igualmente preocupante es el hecho que, tratándose de una reforma al Capítulo XV de Constitución de 1980, esta requiere para su aprobación de un quórum de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio de ambas cámaras. A ello se agrega el hecho de que la ley que regula la convocatoria a la Convención Constitucional tendría el carácter de una ley orgánica constitucional, la que para su aprobación requeriría de cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio de ambas cámaras. Todo lo anterior determina que, dada la composición actual del Congreso Nacional, y muy posiblemente su composición posterior al 2018 con la reforma al sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo o atenuado, la viabilidad de esta estrategia “institucional” de la Presidenta Bachelet para generar un mecanismo democrático y plural para la elaboración del texto constitucional sea mínima.
Ello se ha visto corroborado por los planteamientos de los partidos opositores al gobierno, los que, como era previsible, han adelantado que no darán su aprobación al proyecto de reforma constitucional planteado por la Presidenta Bachelet. Dicho proyecto no solo no concita el apoyo de la oposición, sino tampoco de integrantes de su propia coalición de gobierno. Demostrativo de ello son los dichos del Presidente del Senado, Andrés Zaldivar, quien en su intervención en la cuenta pública del Congreso Nacional en julio pasado sostuvo que la facultad constituyente está radicada en dicha instancia. En la ocasión Zaldivar sostuvo que el Congreso “puede, de acuerdo a la normativa constitucional vigente, delegar sus facultades y definir las formas concretas como se ejerza esa delegación”, afirmación que parece contradecir, o al menos desafiar, la propuesta de mecanismo de cambio constitucional formulada por la Presidenta.
Con mucha probabilidad, el proyecto de contenidos de un nuevo texto constitucional que, según ha sido anunciado recientemente, sería enviado por la Presidenta al Congreso Nacional en octubre próximo, seguirá la misma suerte que el proyecto para la convocatoria a una Convención Constitucional. Ello por las mismas razones que en el caso del primer proyecto de reforma antes referido.
Cabe señalar que la estrategia “institucional” para el cambio constitucional definida por la Presidenta Bachelet, si bien entendible desde una lógica del pragmatismo político, contrasta marcadamente con las experiencias verificadas en otros contextos de América Latina en la materia. En efecto, al igual que en el caso de Chile, las constituciones en la mayor parte de los estados de la región no consideraban el mecanismo de la Asamblea Constituyente para la construcción constitucional. Así, de acuerdo a Francisco Soto (2014) de los 18 países de América Latina, 11 constituciones han sido implementadas a través del mecanismo de la Asamblea Constituyente en las últimas tres décadas. La mayoría de estas Asambleas Constituyentes han surgido como mecanismos no previstos en las cartas fundamentales para su reforma. El carácter “no institucional” de estos procesos se ha visto superado por la intervención de los tribunales superiores de justicia, los que han validado las iniciativas impulsadas desde los poderes ejecutivos para hacer posibles dichas asambleas. Es el caso, por ejemplo, de las intervenciones de las cortes supremas en Colombia y Venezuela (en este último caso en el contexto de la elaboración de su Constitución aprobada el 2001), o del Tribunal Supremo Electoral, en los casos de Guatemala y Ecuador. Tales prácticas se fundamentan en la concepción de que el poder constituyente originario reside en el pueblo, y por lo mismo los tribunales superiores –ya sea por acción u omisión– pueden validar mecanismos como la Asamblea Constituyente a pesar de no estar previsto en la Constitución Política. De acuerdo a Soto, en la práctica latinoamericana, además, se apelaría a la decisión presidencial de someter la creación de esta instancia mediante un referéndum, transformándose ésta en una costumbre en la generación de nuevas constituciones.
Todo lo anterior ha hecho evidente que las posibilidades de que el proceso constituyente “institucional” de Bachelet resulte en un cambio de la Constitución de 1980 por una nueva carta fundamental a través de medios democráticos e inclusivos, como lo es una Asamblea Constituyente, son mínimas. Ello es consecuencia de la “trampa” de la Constitución de la dictadura, la que fue diseñada para impedir su reforma en materias sustanciales, así como toda posibilidad de sustitución total por una nueva Constitución elaborada de manera participativa. El efecto desmotivador que ello ha tenido en la ciudadanía, incluyendo en aquellos sectores que participaron de los diálogos y consultas impulsados para estos efectos por la Presidenta Bachelet, ha sido enorme.
Lo anterior se manifiesta en un repliegue de la ciudadanía y de los movimientos sociales desde los cuales surgió la demanda por el cambio constitucional y por la Asamblea Constituyente como mecanismo para lograrla, a sus reivindicaciones sectoriales. Así durante el 2017 hemos visto como los movimientos estudiantiles, de mujeres, el movimiento por la diversidad sexual, el movimiento ambiental, el movimiento No Más AFP, y los movimientos indígenas, entre otros, han reforzado su movilización en reclamo por derechos específicos hasta ahora denegados y postergados, dejando en un segundo plano la demanda por una transformación institucional expresada en nueva Constitución. Se trata por cierto de reivindicaciones legítimas y en algunos casos urgentes, pero que difícilmente permitirán superar los límites democráticos del marco institucional vigente, y por lo mismo posibilitar el reconocimiento y ejercicio de los derechos que se reclaman.
Cabe hacer una mención especial al movimiento indígena, en particular mapuche, cuyo escepticismo en relación al proceso constituyente impulsado por el gobierno de Bachelet es trasversal a la mayor parte de sus organizaciones. Dicho escepticismo se ha visto reforzado en el último tiempo no solo por la desconfianza que generan las estrategias gubernamentales como el Plan Araucanía, la persistencia de proyectos extractivos en sus territorios y la criminalización de su protesta social, sino también por la exclusión de las que conforman las demandas fundamentales de sus pueblos –entre ellas el reconocimiento del Estado como plurinacional y del derecho de libre determinación, y de la autonomía como expresión de esta última– en el recientemente impulsado proceso de consulta indígena de los contenidos de una nueva Constitución que les conciernen. Todo ello ha generado el malestar de las organizaciones representativas de estos pueblos.
La pérdida de visibilidad de la demanda por la nueva Constitución y en particular por la Asamblea Constituyente, se evidencia también en el proceso eleccionario presidencial y parlamentario hoy en desarrollo. Para la importancia que estas demandas alcanzaron en años anteriores, es sorprendente el bajo perfil y precaria acogida de las mismas en los discursos de los candidatos a La Moneda y al Congreso. En el caso de las elecciones presidenciales –descontando las candidaturas de derecha, las que como sabemos nunca han visto el cambio de una Constitución como la de 1980 que protege sus intereses con buenos ojos–, la transformación institucional por vías inclusivas no está al centro de los discursos y programas de gobierno de los candidatos del centro y la izquierda. Si bien tanto Alejandro Guiller como Carolina Goic se han manifestado partidarios del cambio de la Constitución de 1980, ellos no se han referido al mecanismo para lograrlo, menos aún han manifestado su compromiso con una Asamblea Constituyente como el medio para alcanzarla. La excepción ha sido Beatriz Sánchez, en cuyo programa de gobierno se propone “una asamblea constituyente ciudadana, participativa y vinculante que dé origen a una nueva carta fundamental”, y que “[…] redefina el pacto político y social chileno, sin vetos a priori de una minoría que se opone a su discusión”.
Todo lo anterior hace pensar que el cambio constitucional en el país por una vía democrática e inclusiva, consistente con el derecho de libre determinación que asiste a los pueblos que lo habitamos, será una tarea de largo aliento, y no de corto plazo, como muchos tal vez ingenuamente pensamos ocurriría en el contexto del agotamiento institucional del país y del descredito público de una política partidaria financiada por los conglomerados económicos. La suerte del proceso constituyente, y de la Asamblea Constituyente como alternativa para materializarlo, en última instancia, dependerá de la acción colectiva y fuerza de los movimientos sociales desde los cuales emergieron como reivindicación. Lejos de abandonar esta demanda en función del logro de espacios de poder político electoral, o de las reivindicaciones sectoriales que cada uno de ellos legítimamente postula, el proceso constituyente, dada la “trampa” consustancial a la matriz y entramado constitucional aún vigentes que impide avanzar en ellas, debería hacia el futuro retomar la centralidad que antes tuvo en la agenda de estos movimientos. Esperemos ello ocurra.
También en: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/10/1175251/



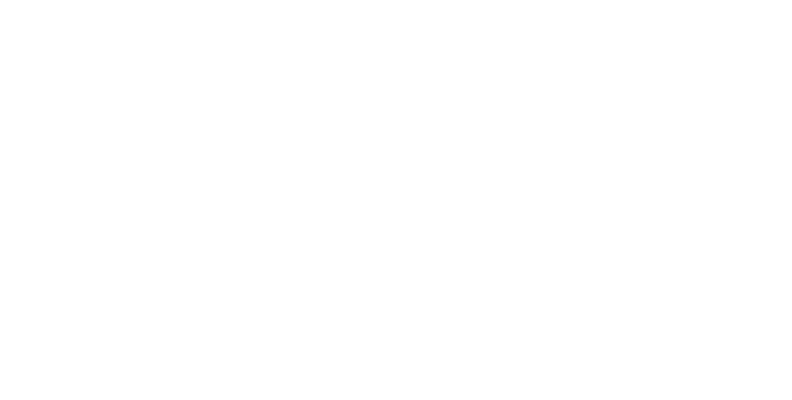
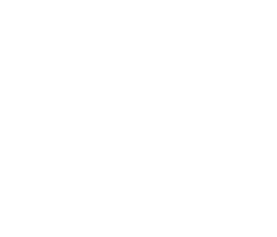
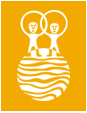 Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
