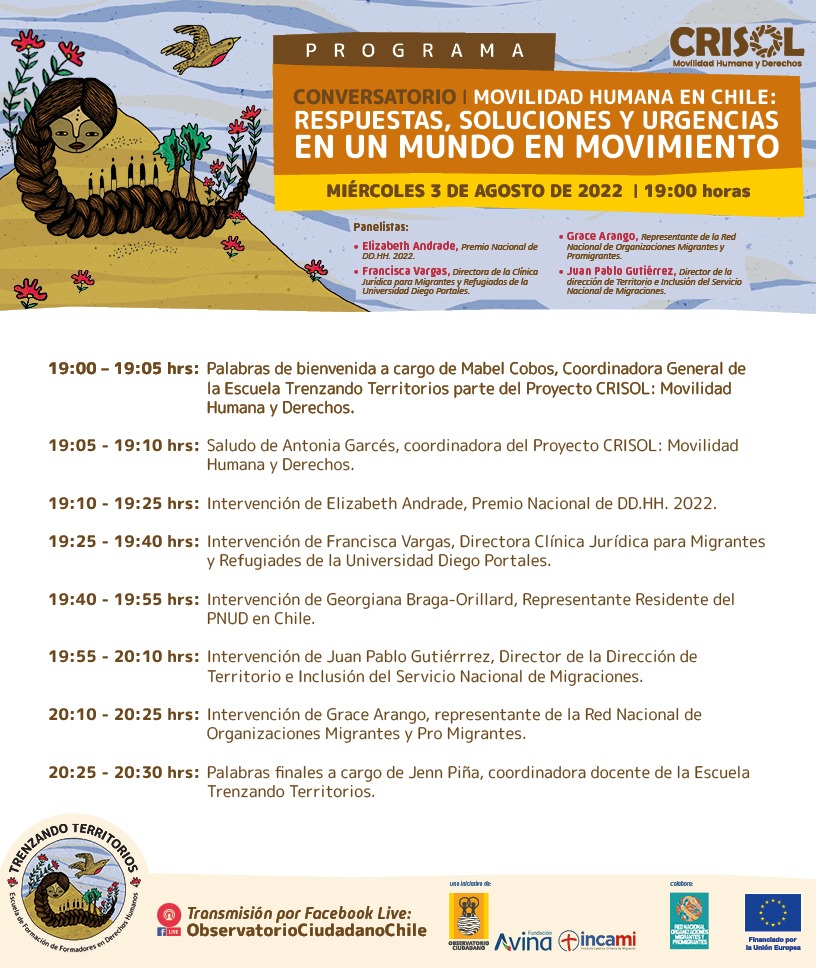Escrita por Sara Aylwin De la Maza y José Aylwin Oyarzún. Publicada en www.elmostrador.cl
A pocos días del plebiscito del 4 de septiembre próximo en que la ciudadanía se pronunciará sobre la propuesta de nueva constitución emanada de la Convención Constitucional, el debate en torno a las opciones en este previstas, apruebo o rechazo –ahora matizadas con apruebo o rechazo para reformar- ha adquirido una intensidad inesperada. Desata pasiones, también temores, ni hablar de los odios y mentiras a que ha dado lugar.
Las críticas de l@s detractores de la propuesta constitucional a ser votada se centran en, entre otras materias, que en ella se establecen derechos pero no deberes; que se debilita el derecho de propiedad; y en que se reconoce a Chile como un Estado plurinacional y los derechos de los pueblos indígenas. En este último ámbito se ha señalado que dicha declaración y derechos, además de amenazar a la unidad del Estado, atenta contra el derecho a la igualdad, estableciendo ciudadanos de primera y segunda categoría.
Algunos partidarios del rechazo, provenientes de la derecha más reaccionaria, han llegado a sostener que el proceso de elaboración del texto constitucional no fue democrático y que hubo sectores que fueron marginados del debate constituyente. Dicha argumentación no resiste análisis. Las reglas del juego del proceso constituyente fueron aprobadas por la casi totalidad de los sectores políticos del país. Más aún, la Convención Constitucional y el mecanismo de integración fue aprobado por el 80% de la ciudadanía, y los contenidos emanados del dicha Convención aprobados por dos tercios de sus integrantes. Esta crítica resulta más paradojal cuando proviene precisamente de sectores que por décadas, al amparo de las reglas del juego de la constitución de 1980, que avalaron y defendieron hasta hace poco, se negaron a escuchar las demandas de sectores mayoritarios de la población por transformaciones institucionales que permitiesen un país más justo e inclusivo. Sus oídos sordos, o su falta de visión política si se prefiere señalar, y no otra cosa, fue lo que a la postre gatillo el estallido social del 2019.
Los mismos sectores ahora señalan que la propuesta emanada de la Convención Constitucional no fue hecha con amor. ¿Acaso fue el amor lo que determinó que esa derecha dura, hoy detractora de la propuesta constitucional que votaremos en el plebiscito, se negara a aprobar las transformaciones sociales por largo tiempo demandadas por amplios sectores de la población excluidos de los privilegios que ellos gozaban? Toda la evidencia indica que no.
Quienes escribimos esta columna, padre e hija, representamos dos generaciones. Como es natural, miramos las cosas desde distintas perspectivas. Con todo coincidimos en que la propuesta constitucional que votaremos en septiembre próximo nos da la posibilidad, no sólo de pensar y de construir un nuevo Chile, sino que sienta las bases para que nuestro país sea más justo, más inclusivo, más solidario, más respetuoso y cuidadoso de las diversidades, de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los niños y niñas, de los adultos, de los pueblos y culturas que lo componemos, así como de la naturaleza.
Para quienes somos mayores, y vivimos la dictadura, que el Estado se reconozca como social y democrático de derecho nos parece un gran avance. A través de esta concepción se recoge la tradición de la democracia política y libertades públicas que los sectores de esa derecha dura que hoy está por el rechazo nos negaron por casi dos décadas bajo dictadura. La misma concepción, además, nos permite incorporar la tradición del pensamiento social de distintas vertientes emergente durante el siglo XX hoy dominante en estados europeos, a los que tanto admiramos, pero que sin embargo nos negamos a asumir en casa. A través del Estado social, como señala la propuesta constitucional, este se hace responsable de procurar la igualdad sustantiva de la población. Para materializarla, se reconocen los derechos humanos de sectores históricamente discriminados y excluidos y se dispone de mecanismos para garantizar su ejercicio efectivo. Con ello, lejos de crear nuevos sectores privilegiados, se deja atrás la limitada concepción de la “igualdad ante la ley” propia del sistema liberal, incapaz de asegurar mayores grados de igualdad material y de acceso a una vida digna para todas y todos.
Que los derechos humanos, tanto individuales como colectivos sean el fundamento del Estado y orienten su actividad como dispone la propuesta constitucional nos resulta muy motivante. Tales derechos cruzan su articulado, estableciéndose el deber que este tiene de generar y proveer las condiciones y servicios necesarios para asegurar su goce por igual. De paso cabe desvirtuar que la propuesta constitucional no establezca deberes u obligaciones. Por el contrario, la propuesta constitucional dispone que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, con sus derechos pero también con sus obligaciones, forman parte de ella y rango constitucional. En contraste con la constitución de 1980, establece además, que no solo el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos, sino que las personas, las instituciones – lo incluye entidades privadas como lo son las empresas – las asociaciones o grupos tienen el deber de respetar los derechos humanos reconocidos en la constitución.
La propuesta constitucional reconoce además una realidad por largo tiempo negada; que somos un país plurinacional, como lo son la gran mayoría de los países del mundo, pero que en razón de la ficción del “Estado-nación” ( hay al menos 5 mil pueblos o naciones en el planeta, y solo cerca de 200 estados, usted saque las cuentas), ha sido negada, generando graves conflictos como los que hoy vivimos en el centro sur del país en el territorio histórico mapuche. El reconocimiento de la plurinacionalidad o de la pluralidad de naciones, que tanto escándalo ha generado, ha sido incorporado expresamente a nivel constitucional o legal no solo en América Latina ( Ecuador y Bolivia), sino también en Canadá y España. Sin referir a la plurinacionalidad, países como Bélgica y Reino Unido se han constituido en la práctica como estados plurinacionales, abriendo caminos institucionales para distribuir el poder entre las distintas nacionalidades que los conforman. La experiencia internacional demuestra que lejos de fraccionar dichos estados, el reconocimiento expreso o tácito de la plurinacionalidad abre caminos para la convivencia armónica de distintos pueblos dentro de un mismo Estado. El texto constitucional propuesto, además, se encarga de desvirtuar dicho temor, no a través de una, sino de tres disposiciones que reafirman la unidad, integridad e indivisibilidad del Estado chileno, y que no se permitirá la secesión territorial.
La misma propuesta establece mecanismos como la iniciativa popular de norma, los plebiscitos, la paridad de género, los escaños reservados de pueblos indígenas, permitiendo avanzar por esta vía de una democracia representativa a una democracia participativa más inclusiva. Quienes nacimos o vivimos en regiones, como es nuestro caso, valoramos también el que la propuesta constitucional ponga fin al centralismo del país, abriendo las puertas para una descentralización de la toma de decisiones y de los recursos del Estado. Ello al proponer que este se organice en entidades territoriales autónomas, incluyendo mecanismos tales como las autonomías regionales, comunales e indígenas. Ello además de los territorios especiales, como Rapa Nui o Juan Fernández. A ello se agrega la Cámara de las Regiones, la que con una conformación igualitaria en número para todas las regiones, deberá concurrir a la formación de las leyes junto con el Congreso de los Diputados y Diputadas.
Para quienes somos jóvenes, la propuesta constitucional a ser votada en los próximos días incorpora temáticas históricas, nunca asumidas en el país, como la igualdad efectiva de género y los derechos asociados a ella. Se trata de temáticas que no solo han sido propias del movimiento feminista en Chile, al reivindicar los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, sino que de América Latina y en el mundo entero. Cabe recordar que fue un colectivo de chilenas, las Tesis, el que con su performance de octubre de 2019 “El violador eres tú” logró impactar al mundo entero llamando la atención a la urgente necesidad de poner fin a la discriminación y abusos de las mujeres. Pues bien, consideramos es necesario que estas demandas que emergen de nosotras, las nuevas generaciones, sean incorporadas y legitimadas en la carta fundamental.
Es en este sentido que nos parece fundamental que en el texto constitucional el Estado promueva una sociedad en que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales participen en condiciones de igualdad sustantiva en sus instituciones y en general en la vida política y social del país. También central es que se asegure la igualdad para mujeres niñas, disidencias sexuales tanto en el ámbito público como privado, y que se establezcan mecanismos concretos para prevenir y sancionar la discriminación en su contra. De la misma manera, siendo la violencia de genero una triste y cruda realidad en Chile hasta nuestros días, no podemos sino valorar el que la propuesta constitucional señale que ellas tengan derecho a una vida libre de violencia en todas sus formas y manifestaciones, y que el Estado se comprometa a erradicar dicha práctica nociva previniéndola, investigándola y sancionándola.
Consistente con lo anterior, removiendo las concepciones culturales y religiosas que nos han sido impuestas hasta hace poco, y haciéndose eco también de la demanda de las mujeres por el control de sus propios cuerpos, consideramos un hito histórico el que la propuesta constitucional reconozca y garantice los derechos sexuales y reproductivos de todas las persona, incluyendo entre ellos el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Asociado a ello el texto constitucional reconoce derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento. Con ello no solo se avanza hacia una sociedad más libre, tolerante y honesta, sino también se evita poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres por concepciones valóricas que, por validas que sean para los sectores que las sustentan, no pueden ser impuestas a toda la población en contra de su voluntad.
En fin, relacionado con lo anterior, las juventud no puede sino valorar el reconocimiento explícito del derecho de toda persona a la salud y al bienestar integral, incluyendo tanto su dimensión física como mental. Consideramos es de suma importancia constitucionalizar el derecho a esta última dimensión de la salud menos validada y reconocida pero cada día más necesitada por una sociedad que vive con altas tasas de enfermedades y trastornos de esta índole debido al modo de vida hoy imperante. Al mismo tiempo, y conectado a lo anterior, se incorpora el derecho al ocio, descanso y disfrute del tiempo libre, el que dialoga con el bienestar físico, mental y social de las personas, y que también refiere al cuidado. En este sentido podemos concluir que el texto constitucional propuesto es uno que busca cuidarnos a todas y todos.
De la misma manera, nos parece clave el que la propuesta constitucional establezca el deber del Estado de proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, asegurando que este derecho no este supeditado al pago a entidades privadas de salud que por tantos años han lucrado con nosotros.
Finalmente, y no por ello menos importante, uno de los aspectos que los a autores de este artículo nos resulta más motivante de la propuesta constitucional es el que identifique como uno de los elementos definitorios del Estado su naturaleza ecológica. En consistencia con ello, además de reconocerse en su texto que el derecho a un ambiente sano y equilibrado, se considera la naturaleza como sujeto de derecho, así como nuestra interdependencia con ella, y el deber del Estado y de la sociedad de protegerla. Más aún, se aborda en ella una realidad hoy innegable; la crisis climática y ecológica, y la necesidad de que el Estado adopte acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, y los efectos provocados por ellas. Al asumir estas temáticas en su texto, en el caso de ser aprobada, se convertiría en la primera constitución a nivel global en asumir el que con certeza será uno de los mayores desafíos de la humanidad en el siglo XXI.
En fin, son muchas y muy buenas las razones por las cuales quienes escribimos este artículo votaremos apruebo el 4 de septiembre próximo. A quienes no hayan leído la propuesta de nueva constitución les invitamos a hacerlo desprejuiciadamente, analizando sus contenidos antes de votar, y a no dejarse llevar por las campañas que se han levantado para descalificarla sin argumentos fundados. A quienes tienen temor sobre las incertidumbres que el triunfo del apruebo plantea, les decimos: ¿Desde cuándo que el futuro ha sido cierto? Más aún: ¿Acaso la opción rechazo nos propone un camino cierto? Por el contrario, pensamos que la persistencia de la institucionalidad actual, que tanta inestabilidad social ha causado , o el desarrollo de un nuevo proceso constituyente sobre bases desconocidas, es mucho más incierto que el camino de construcción que nos propone el texto constitucional que votaremos en los próximos días.
Hay un argumento adicional que nos parece muy potente con el que queremos terminar estas reflexiones intergeneracionales. Ya hace más de dos siglos atrás la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 surgida luego de la revolución francesa señalaba en su artículo 28: “El pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar la Constitución. Una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras.”
Nos preguntamos entonces; ¿Una constitución como la de 1980, la que a pesar de sus cambios fue elaborada entre cuatro paredes en dictadura con cerrojos que impidieron la modificación de muchos de sus contenidos tiene oportunidad de abrir caminos para las nuevas generaciones? La respuesta es definitivamente negativa. Son las generaciones que vienen las que, nutriéndose de las experiencias y enseñanzas de las generaciones pasadas y de la historia, irán transformando la sociedad. A partir de esta interacción se van construyendo nuevas visiones del mundo y creando caminos comunes que nos reúnen. A pesar del temor al cambio, estamos seguros que la vieja estructura que nos rige hasta hoy ya no se encuentra adosada a los deseos, necesidades, ni a los modos de pensamiento de nuestra sociedad, en particular de quienes somos jóvenes. Es por ello que la constitución propuesta se convierte en una llave que permite asumirnos y encontrarnos inter generacionalmente como sociedad en evolución. Por cierto esta constitución no constituye el fin del camino, sino por el contrario, un camino a recorrer, un motor y un respiro para seguir generando nuevas ideas, propuestas y preguntas que nos ayuden a convivir en un Chile más justo y amoroso que aquel en que hasta hoy hemos vivido.