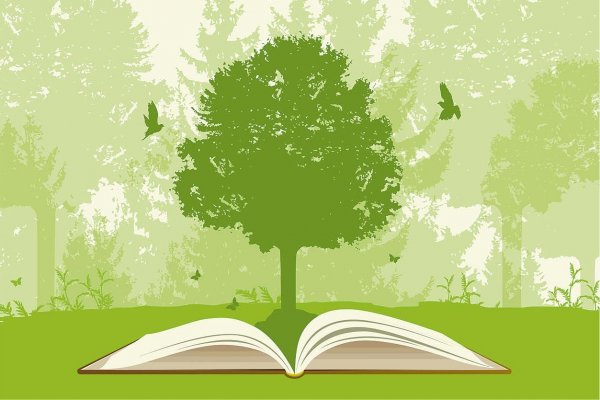Para quienes desde las organizaciones ciudadanas y de derechos humanos llevamos al menos una década promoviendo una nueva institucionalidad democrática, plural e inclusiva que reemplace la Constitución de 1980, y permita la construcción de un país más justo y solidario, la derrota por amplio margen de la propuesta constitucional emanada de la Convención Constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre pasado duele. Por lo mismo, nos obliga a reflexionar sobre lo ocurrido, a entender los factores que la explican, incluyendo por cierto la autocrítica por la responsabilidad que en ella nos cabe.
Los análisis complacientes que algunos analistas partidarios del Apruebo han hecho al respecto, poniendo énfasis en la manipulación de los sectores populares por parte de los grupos de poder que apoyaron el Rechazo, si bien explican parte del resultado electoral, son insuficientes. Es efectivo que dichos sectores destinaron tiempo y dinero a diseminar informaciones falsas y sin fundamento sobre los contenidos de la propuesta constitucional a través de sus medios y de redes sociales. Que la plurinacionalidad y las autonomías indígenas fragmentarían el país (a pesar de que tres artículos de la propuesta constitucional lo prohibían); que no se reconocería la propiedad de la vivienda o de los ahorros previsionales (aunque sus disposiciones no lo señalaban), son ejemplos burdos la campaña de desinformación de la población, las que pueden haber tenido impacto en algunos votantes, pero no explican el arrasador triunfo del Rechazo.
No debe minimizarse tampoco el impacto que el complejo contexto por el que hoy atraviesa el país puede haber tenido en la contundente votación en favor del Rechazo. En efecto, el proceso migratorio acelerado es visto por algunos sectores de la población como una amenaza. Lo mismo cabe señalar sobre el incremento de la delincuencia, tanto en intensidad como en la gravedad de los delitos que se cometen, en particular en sectores urbanos de bajos ingresos, así como en relación a la situación de conflictividad y violencia crítica existente en la Araucanía y regiones aledañas. A ello se agrega la creciente inflación que afecta los bolsillos de tod@s. Si bien varios de estos fenómenos, como la migración y la inflación, no son exclusivos de Chile, sino regionales y mundiales, no es menos efectivo que los sectores más golpeados por estas realidades pueden haber interpretado que ellas son consecuencia de una mala gestión de un gobierno que apoyó la propuesta constitucional. Por lo mismo, quisieron castigarlo con su voto Rechazo.
Con todo, las organizaciones ciudadanas que por tanto tiempo bregamos por un proceso democrático y participativo para la elaboración de una nueva Constitución que reemplazara la de 1980 debemos hacer un análisis más profundo de la derrota obtenida el 4 de septiembre pasado. Sin duda la apertura del proceso constituyente y su institucionalización mediante una Convención Constitucional (CC) democráticamente electa con el respaldo del 80% de la ciudadanía, y la elección de dicho órgano constituyente con paridad de género y representación proporcional de pueblos indígenas, la inclusión de independientes, hicieron de la CC un órgano representativo de las diversidades del país históricamente excluidas de espacios de decisión pública, lo que concitó interés y valoración mundial.
Todo hacia predecir que el texto constitucional que emanara de dicha CC lograría un alto respaldo ciudadano, como los alcanzados en España en el referéndum de su Constitución Política de 1978, y en Colombia en el referéndum de su Constitución de 1991, ambos con más de 80% de aprobación. Lamentablemente no fue así.
¿Por qué no ocurrió lo mismo con la propuesta constitucional elaborada por la CC en Chile? Sin duda, un factor gravitante fue el que la derecha, castigada por la ciudadanía por su incapacidad para escuchar sus demandas en favor de una nueva Constitución que permitiese poner término a las exclusiones e injusticias generadas por la persistencia de la institucionalidad de 1980, no obtuvo en la CC el tercio de escaños que, de conformidad al acuerdo de las fuerzas políticas de noviembre de 2019, y a la reforma constitucional a que este dio lugar, requería para ser un actor relevante en el debate constituyente. Con una derecha disminuida, consecuencia de su propia falta de visión política, a l@s convencionales que representaron las mayorías les faltó la visión necesaria para comprender que la propuesta constitucional debía no solo satisfacerlos a ell@s, sino concitar la adhesión de la ciudadanía al final del proceso. Una Constitución que no genera adhesión, como lo era la Constitución de 1980, lejos de posibilitar las transformaciones que se anhelan, perpetúa el conflicto del contexto que la genera hacia el futuro sin resolverlo.
Sin hacernos cargo del vacío discurso de la derecha que caracterizó el trabajo de la CC como uno marcado por el odio y “carente de amor” (como si ellos, defensores de sus privilegios, fuesen depositarios de una cultura de amor), es evidente que las mayorías en la CC, incluyendo a los representantes de sociedad civil y de pueblos originarios, sin renunciar a principios fundamentales, pudieron haber hecho mayores esfuerzos por generar acuerdos más transversales para lograr la adhesión no solo de los dos tercios de la CC que se requería para la aprobación de normas sino, tan o más importante, la adhesión de la población, que el plebiscito del 4 de septiembre demostró estuvieron lejos de conseguir.
Son muchos los ejemplos ilustrativos de lo anteriormente afirmado. Es el caso de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico, donde l@s convencionales ecoconstituyentes y Pueblo Constituyente tenían una representación significativa, la que formuló propuestas de normas constitucionales tan maximalistas que fueron rechazadas casi íntegramente en dos oportunidades por un Pleno de mayoría progresista. En una de estas propuestas se reconocía el reino fungi y se establecía el “deber del Estado y la sociedad asegurar la existencia y conservación de la funga”. ¿Qué sentido tenía la inclusión de dicha norma teniendo presente que en otra norma propuesta, fundamental por cierto, se establecía que el mismo Estado debía proteger la biodiversidad de la que el reino fungi es obviamente parte?
Otro ejemplo lo podemos encontrar en las propuestas de normas referidas a los derechos de pueblos indígenas promovidas por convencionales de pueblos indígenas, que contaron con el respaldo de representantes de movimientos sociales en la CC. Aunque, como analizáramos en su momento en otra columna en El Desconcierto (https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/05/04/constitucion-indigenista.html), todas las propuestas sobre la materia estaban en consonancia con las directrices del derecho internacional aplicable a los pueblos indígenas, cabe preguntarse ¿qué sentido tenía incorporar en la propuesta constitucional alrededor de 50 disposiciones que referían a dichos pueblos? ¿No habría tenido más sentido insertar un número más acotado de disposiciones que refiriesen a su existencia y a los derechos colectivos que como pueblos les corresponden, y haber puesto el acento en la incorporación con jerarquía constitucional de los derechos de tratados internacionales vigentes ratificados por Chile, lo que incluye los derechos políticos, territoriales y culturales, incluyendo autonomías y justicia indígena contenidos en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile?
Los resultados electorales indican que posiblemente habría sido una mejor opción pensando en el respaldo que el texto constitucional debía generar en la ciudadanía.
Quien escribe esta columna considera que, más allá de las imperfecciones propias de la premura con que el texto constitucional debió ser elaborado, y de contenidos que pueden ser discutibles desde una perspectiva constitucional –como el sistema de bicameralismo atenuado propuesto–, el texto emanado de la CC era una muy buena propuesta de Constitución. Pero el que a mí me pareciera una muy buena propuesta constitucional no me llevó a la convicción de que dicha propuesta generaría una adhesión de la ciudadanía. Tal como las encuestas presagiaron, y el resultado electoral confirmó, dicha propuesta estuvo muy lejos de lograr tal adhesión, cuestión esencial no solo para que esta sustituyera a la Constitución de 1980, sino para lograr las transformaciones societales que desde el mundo progresista aspiramos.
Aunque estas reflexiones críticas puedan ser impopulares para quienes fueron convencionales y para los movimientos sociales y de derechos humanos que apoyamos, me parece fundamental hacerlas. Ello adquiere más sentido teniendo presente que el proceso constituyente, tal como ha sido señalado por el presidente Boric –y comprometido por la mayor parte de las fuerzas políticas–, lejos de darse por concluido, como algunos sectores de la ultraderecha aspiran, debe continuar.
Sin renunciar a construir una Constitución que tenga a los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, individuales de las personas y colectivos de los pueblos que habitamos en el país, como pilares fundamentales, que se haga cargo de las injusticias sociales que persisten y se ahondan en el país, así como de la crisis climática, debemos también hacernos cargo de los errores cometidos para avanzar en las transformaciones urgentes que desde la perspectiva de estos derechos el país requiere con urgencia .
Tampoco renunciamos a un proceso que, como lo definió la ciudadanía mayoritariamente en el plebiscito de entrada del proceso constituyente, y en consonancia con las tendencias del constitucionalismo contemporáneo, cuente con la participación activa no solo de los actores políticos, como algunos sectores quisieran, sino de la ciudadanía, con representación paritaria y de pueblos indígenas. Todo ello a través de procesos eleccionarios propios de un sistema democrático, y no de comisiones de expertos propias de los regímenes autoritarios, como ahora algunos sectores de derecha, incumpliendo sus compromisos electorales, proponen.
Lejos de buscar culpables, llamar a la autoflagelación, o caer en el pesimismo, estas reflexiones solo pretenden aprender de los errores cometidos, para no volver a cometerlos en lo que viene del proceso para dotarnos de una nueva Constitución. Después de todo, y tal como hace ver Fito Páez en una hermosa canción de su autoría, ¿Quién dice que todo está perdido?
José Aylwin Oyarzún
Abogado, magíster en Derecho. Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.