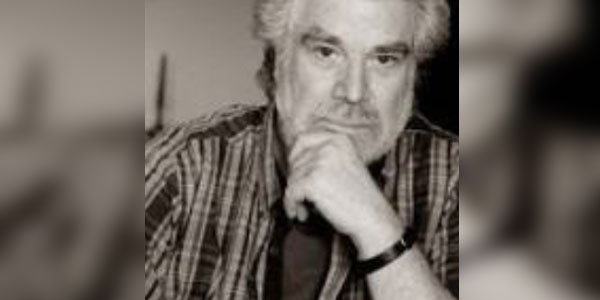José Aylwin, codirector Observatorio Ciudadano
El pasado 05 de octubre de 2015 representantes del gobierno de Chile, México y Perú, junto a los de otros nueve estados del área Pacifico, concluyeron las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, más conocido por su sigla en inglés TPP (Trans Pacifc Partnership). Se trata de un acuerdo comercial promovido por Estados Unidos y negociado en secreto, en abierta contradicción con los principios básicos de la democracia –como lo son la participación y la transparencia– que dicho país proclama, al que formalmente adhieren los tres estados latinoamericanos que son parte de este acuerdo. Hasta inicios de noviembre, en que el gobierno de Nueva Zelanda difundió sus 30 capítulos, solo se conocían fragmentos de sus contenidos gracias a su filtración a través de Wikileaks.
El objetivo declarado del TPP es la creación del mercado más grande del planeta, con la participación de actores económicos, entre ellos Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, entre las economías desarrolladas, países que en conjunto representan el 40% del PIB mundial. El objetivo no declarado de este acuerdo –pero para todos evidente– es la generación de un bloque comercial liderado por Estados Unidos, que logré poner freno al creciente protagonismo económico y geopolítico de China, no solo en el área Pacífico, sino también a nivel global.
Junto a Estados Unidos, los promotores más activos del TPP han sido las corporaciones trasnacionales, las que con su lobby e incluso financiamiento, lograron destrabar en mayo pasado el fast track solicitado por Obama al Congreso de ese país. De acuerdo al diario británico The Guardian, las corporaciones parte de la Coalición Empresarial por el TPP de EEUU donaron a las campañas senatoriales de ese país, entre enero y marzo de este año, cuando el fast track era debatido, un total de US $1.148.971, con un promedio de US $17.676.48 para los 65 senadores que votaron en favor de esta iniciativa[1]. No es casualidad entonces que, a diferencia de lo ocurrido con las organizaciones de la sociedad civil de los estados partes de este acuerdo, las que no fueron invitadas a participar de las negociaciones, se permitiera a más de 500 lobistas de estas trasnacionales “colaborar” en la redacción de los acuerdos[2].
Los contenidos del TPP
Si bien el análisis en profundidad de los contenidos e implicancias de las seis mil páginas de este acuerdo es una tarea aún pendiente[3], la información hasta ahora disponible ayuda a entender el interés de las grandes corporaciones trasnacionales en su aprobación. Entre los contenidos más relevantes que dan cuenta de ello, cabe mencionar los siguientes:
1.- En materia de derechos de propiedad intelectual (Capítulo 18), el TPP estipula que el plazo mínimo de protección de los derechos de autor y derechos afines será la vida del autor más 70 años, en forma similar a lo encontrado en la legislación de EE.UU de 1998. Este plazo mínimo excede en 20 años el plazo estipulado tanto por el Convenio de Berna (1986) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de 1994, ambos relacionados con el Comercio. Aunque Chile, Perú y México tienen términos de copyright que coinciden o exceden el requisito de vida más 70 años, para otros estados partes del TPP, como Brunei, Canadá, Nueva Zelanda, Malasia, Japón y Vietnam –que se opusieron a esta norma–, esta disposición les obligará a realizar cambios sustantivos en sus leyes locales sobre la materia.
2.- En el mismo Capítulo, además, se establece la extensión por cinco años, prorrogable hasta 8 años, a la protección de datos de medicamentos biológicos, un mecanismo que impide la entrada al mercado de versiones genéricas de remedios después de su primer registro y que genera un monopolio para la farmacéutica trasnacional que la desarrolla por ese período de tiempo. Las implicancias adversas para el derecho a la salud de este Capítulo resultan preocupantes. Así por ejemplo en el caso de Perú, que no contaba con esta protección en su TLC con Estados Unidos, un informe encargado por el Ministerio de Salud para medir el impacto de la protección de los datos de prueba de fármacos biológicos revela que la medida incrementaría 17% el gasto público en estos fármacos cuando entre en vigor el acuerdo[4]. En el caso de Chile, que contaba con una protección de 5 años, la Subsecretaría de Salud ha reconocido que cada año adicional a los cinco años actuales de protección de datos, de acuerdo a acuerdos comerciales suscritos por Chile, equivalen en promedio a 770 millones de dólares anuales, es decir, a más de cinco Fondos de Tratamientos de Alto Costo creado por ley recientemente que podrían financiarse[5].
3.- También en dicho Capítulo, si bien se reconoce la importancia de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, se limita su protección al hecho de estar estos conocimientos relacionados con los sistemas de propiedad intelectual. Además, si bien se establece que los estados parte pueden impedir que se patenten en su territorio inventos relacionados a dichos conocimientos tradicionales, en caso de que éstos atenten contra el orden público y la moralidad, o para evitar un perjuicio serio al medio ambiente, limitación por cierto muy amplia y vaga, se establece a su vez la obligación de los estados partes de ratificar o adherirse al UPOV 1991 a la fecha de la entrada en vigencia de este acuerdo. El UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), establece un sistema de “protección” de los derechos de los “obtentores vegetales”, entre ellos la reproducción y la comercialización, de variedades vegetales muchas veces desarrolladas a partir de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades rurales. En virtud de este Convenio, a la fecha suscrito por Perú y México, diez empresas multinacionales han llegado a concentrar el 75,3% del mercado mundial de las semillas[6]. En el caso de Chile, que se había comprometido a ratificarlo en previos acuerdos comerciales, el TPP lo obliga a concretar dicha ratificación.
4.- En materia de comercio electrónico (Capítulo 14) se obliga a los estados parte a permitir la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, aun cuando dicha información sea de carácter personal o sensible, sin la consideración de que dichos estados cuenten con un nivel adecuado de protección de datos personales. Se permite además a los estados establecer una excepción a esta regla, siempre y cuando dicha política no constituya una “restricción encubierta al comercio”. Ello implica supeditar la protección de la privacidad y los datos personales de las personas a los requerimientos del comercio internacional. El acuerdo establece asimismo que ningún país podrá exigir que se libere el código fuente de un software de mercado de masas para permitir su importación, distribución, venta o uso, obligación que no se aplica para contratos “comercialmente negociados”. Esto podría dificultar la aplicación de ciertas cláusulas contenidas en licencias de software libre, ya que estas muchas veces exigen que quien utiliza dichos software para crear otro producto, deban hacerlo liberando el código fuente del software derivado[7].
5.- En materia de medio ambiente, el Capítulo respectivo (20) prioriza el comercio sobre la protección ambiental. Así se establece que “ninguna Parte fallará en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes…” (Art. 20.3.4). Aun cuando las materias abordadas en este Capítulo son amplias, incluyendo temas como protección de la capa de ozono, la situación de las especies exóticas invasoras o la pesca marina, las obligaciones establecidas para los estados son débiles y la participación pública referida para estos efectos precaria. Llama la atención a su vez que no se reconozca, como lo ha establecido Naciones Unidas a través de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, la responsabilidad de las corporaciones, muchas de ellas contaminantes, en el aseguramiento de este derecho humano. En efecto, el TPP propone la “responsabilidad social corporativa” (RSC o RSE) de las empresas, a través de medidas “que adopten voluntariamente”, como la alternativa para lograr la protección ambiental establecida en las normas y lineamientos reconocidos internacionalmente que han sido endosados o son apoyados por esa Parte (art. 20.10). Como sabemos, dicha “responsabilidad social”, en el caso de América Latina, ha sido absolutamente ineficaz para impedir que la actividad de las corporaciones, en particular las trasnacionales, resulten en la violación de los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos indígenas. La grave afectación de derechos humanos de estas comunidades por la actividad directa o indirecta de las empresas atraídas por acuerdos comerciales como el TPP, en particular empresas mineras, en base a políticas de RSE, en los casos de Chile, Perú y México, ha sido extensamente documentada.[8]
6.- Finalmente, uno de los contenidos más preocupantes del TPP es el que dice relación con los derechos que se otorgan a los inversionistas para la protección de sus inversiones frente a los estados. Así en el Capítulo 20, junto con establecerse que los estados parte deben otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas” (art 9. 6. 1), estos se comprometen además a no expropiar ni nacionalizar sus inversiones, sea directa o indirectamente, salvo que sea con un propósito público, de una manera no discriminatoria, mediante el pago de una indemnización pronta, y efectiva (art 9.7). En el Anexo 9 B de este capítulo se dispone que no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios adoptados para proteger “objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente” (Anexo 9-B 2). Sin embargo, se deja fuera de esta definición un conjunto de otras acciones que los estados puedan impulsar para garantizar, por ejemplo, los derechos laborales o de seguridad social de la población. En el mismo Capítulo, sin embargo, se señala que la determinación de si un acto o una serie de actos de un estado parte del TPP constituye una expropiación indirecta, debe considerar el impacto económico del acto gubernamental, la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con “expectativas inequívocas y razonables de la inversión”, y el carácter de la acción gubernamental, todos factores muy amplios que dejan abiertas las puertas a los inversionistas para considerar e impugnar decisiones de política pública por considerarlas expropiación indirecta.
Cabe señalar que la inclusión en los acuerdos comerciales de este tipo de cláusulas, conocidas como cláusulas de estabilización, –que limitan la capacidad de los estados para adoptar las medidas administrativas y legislativas que estimen convenientes, para entre otros fines, garantizar los derechos humanos– contravienen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos el 2011. De acuerdo a estos Principios “los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyen acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión”[9].
En caso de que las controversias relativas a inversiones no hayan sido resueltas dentro de un plazo de seis meses, se faculta a los inversionistas para llevar sus controversias a tribunales arbitrales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI/ICSID por su sigla en inglés), de acuerdo a las reglas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados de 1965. Se trata de una realidad crítica que evidentemente lesiona la soberanía de los estados para impulsar las medidas legislativas y administrativas que consideren adecuadas para garantizar y profundizar la democracia y los derechos sociales, medidas que en años recientes se han visto amenazadas por la interposición por corporaciones de acciones ante instancias arbitrales frente a medidas consideradas como incumplimiento de acuerdos comerciales. En efecto, como el economista Jeffrey Sachs ha señalado, las corporaciones están haciendo un uso cada vez más intenso de esta herramienta, y que a finales de 2014 había más que 600 demandas conocidas (porque la mayoría de los arbitrajes pueden llevarse a cabo en secreto, y por tanto puede haber habido muchos más reclamos) de inversionistas ante el ICSID (CIADI) por supuestos incumplimientos por parte de los estados de sus obligaciones al amparo de acuerdos comerciales[10]. Esta constituye una situación crítica para los tres estados de América Latina que hasta ahora son parte del TPP. Ello teniendo presente que los estados latinoamericanos se encuentran entre los más afectados por las causas arbitrales llevadas ante el CIADI, al amparo o no de acuerdos comerciales. Según datos oficiales de esta misma entidad, al 2013 de 269 casos concluidos, 82 involucraban a estados latinoamericanos (es decir un 30,5%), muchos de ellos en forma adversa para éstos. Este porcentaje se ha incrementado dramáticamente en los últimos años, ya que de 175 casos pendientes, 74 son contra Estados latinoamericanos (un 43,5%)[11].
La preocupación sobre las implicancias negativas para las economías pequeñas, como lo son el menos la de Chile y Perú, del sistema arbitral adoptado en los TLC como mecanismo para resolver disputas entre inversionistas y estados, es compartida por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz al señalar en relación al TPP: “Hay interesantes investigaciones que muestran que cuando los inversores entran en disputas, y cuando las grandes corporaciones deciden demandar a un país relativamente pequeño como Chile, éstas casi siempre ganan. Estos arbitrajes, en su forma actual, están realmente controlados por las grandes corporaciones. La historia muestra, sin embargo, que básicamente cuando hay del otro lado un gran gobierno, como el de EE.UU., éste siempre gana. Pero cuando es un gobierno pequeño como el de Chile, Chile siempre pierde. Entonces, ustedes no estarán en una real corte, no se trata de una corte justa, es una que está totalmente sesgada a favor de países como EE.UU. y de las grandes corporaciones[12].”
Por todo lo anterior es que no debe extrañar que en el contexto de la negociación del TPP, en junio pasado un grupo de Relatores Especiales de Naciones Unidas hayan llamado la atención sobre las implicancias adversas que acuerdos comerciales como el TPP pueden tener en el cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos de los estados: Ello al señalar: “Aunque los acuerdos comerciales y de inversiones pueden crear nuevas oportunidades económicas, llamamos la atención sobre el potencial impacto adverso que estos tratados y acuerdos pueden tener en el goce de los derechos humanos como son reconocidos en instrumentos legales vinculantes, ya sean civiles, políticos o culturales, económicos, y sociales. Nuestra preocupación está relacionada con el derecho a la vida, la alimentación, el agua y la sanidad, la salud, la vivienda, la educación, la ciencia y cultura, los estándares laborales vigentes, la justicia independiente, un medio ambiente limpio y el derecho a no ser objeto de reasentamiento forzado”[13].
Las dudosas bondades del TPP para Chile, México y Perú
Los jefes de Estado de Chile, Perú y México han dado hasta ahora su total respaldo al TPP afirmando que este sería bueno para sus respectivos países[14]. Se trata de una afirmación que no solo no tiene fundamento empírico que lo respalde, sino que es rebatida por diversos estudios que demuestran que las bondades económicas que para los estados de América Latina tendría el TPP son, al menos, dudosas. Al respecto cabe señalar que de acuerdo a estudios del Center for Economic and Policy Research de Washington DC, las ganancias para los Estados Unidos del TPP han sido estimadas en alrededor de 0,4 por ciento del PIB después de 10 años. La misma entidad sostiene que al cabo de ese período la mayoría de los asalariados, así como la mayoría de la gente, estaría en peores condiciones como resultado del acuerdo[15]. Los beneficios de los acuerdos comerciales para el caso de América latina, de acuerdo al mismo estudio, son aún más cuestionables. Como ejemplo de ello se señala el caso de México, en donde el crecimiento del ingreso por habitante desde la entrada en vigencia del NAFTA en 1994 hasta el 2014 fue solo de un 18,6 por ciento, alrededor de la mitad del resto de la región. Peor aún, la tasa de pobreza en México fue de 52,3 por ciento, casi la misma que en 1994, por lo tanto añadiendo 14,3 millones de personas a la población que vive debajo del umbral de la pobreza. (Ibid) Ello ha llevado al Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz a señalar que no entiende la lógica de los jefes de Estado latinoamericanos al suscribir el TPP, ya que de acuerdo a su visión, basada en múltiples estudios, el TPP conlleva más amenazas que beneficios para las economías pequeñas como las Chile, Perú y México.[16]
La afectación de los derechos de pueblos indígenas
Una dimensión no abordada por los estados latinoamericanos en el proceso que llevó a la aprobación del TPP, es la de la afectación que este acuerdo comercial tiene sobre los pueblos indígenas. Se trata de una realidad crítica puesto a que los 3 estados de la región involucrados en el TPP se encuentran entre los de mayor demografía indígena en América Latina (11% de la población total en Chile, 15.1% de la población total en México, y 24% del total en Perú)[17]. También por cuanto los tres estados han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, y por lo mismo se han comprometido a garantizar a estos pueblos un conjunto de derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, así como derechos políticos de participación, consulta y libre determinación, que claramente son puestos en peligro por acuerdos comerciales como el TPP. Además, han suscrito la Convención de Diversidad Biológica en que los estados se comprometen a proteger “los conocimientos, la innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.” (Art. 8 j)
En efecto, existe evidencia que los numerosos TLC que en las últimas décadas han sido suscritos por estos estados han resultado en serias vulneraciones a los derechos de estos pueblos, afectando sus tierras y territorios, sus planes de vida y desarrollo, y en particular sus conocimientos tradicionales. Es el caso de Chile, Estado que ha suscrito con más de 60 estados, dichos TLC han incidido de manera directa en el incremento de las inversiones extractivas y de infraestructura –minería en el norte, forestación y salmonicultura en el sur, proyectos energéticos y de infraestructura a lo largo del país–en tierras y territorios de propiedad legal o de ocupación tradicional de los pueblos indígenas. Ello tanto a través de la atracción de inversiones de corporaciones domiciliadas en los países con los que Chile ha suscrito dichos acuerdos comerciales, como a través de la apertura de mercados para las empresas de capitales nacionales, como CODELCO y SQM en el caso de la minería, y las forestales Arauco y Mininco (CMPC) en el caso de la forestación.[18] Un 74.6% de las exportaciones de Chile al 2014 se concentraban en tres rubros (minería con el 62%, industria celulosa y madera con el 8%, y salmonicultura con el 4.6% del total)[19], a través de inversiones que se ubican mayoritariamente en tierras que el Convenio 169 define como “de ocupación tradicional indígena”. Los conflictos que las inversiones promovidas por estos acuerdos comerciales han generado con los pueblos indígenas, en particular, pero no exclusivamente, en la Araucanía en el sur del país, en el territorio ancestral del pueblo mapuche, parecen no haber sido tomados en consideración por la autoridad al momento de negociar y suscribir el TPP[20].
En el caso de Perú la afectación de derechos de pueblos indígenas se evidencia en los graves impactos de las inversiones extractivas, en particular de corporaciones trasnacionales, como la minería en el territorio de los pueblos andinos, y en la explotación de hidrocarburos en el territorio de los pueblos amazónicos. Cabe recordar que la afectación de derechos indígenas por acuerdos comerciales en Perú tiene como antecedente el proceso de negociación del TLC con EEUU, donde la protesta indígena frente a las modificaciones legislativas introducidas por el entonces presidente Alan García para facilitar la suscripción de este acuerdo comercial- entre ellas los decretos leyes sobre titulación de tierras, áreas protegidas, ley de bosque y ley sobre comunidades nativas y campesinas- resultó en los tristemente célebres hechos de Bagua, que concluyeron con 34 muertos, incluyendo integrantes de comunidades indígenas y policías[21]. A la fecha Perú ha suscrito un total de 20 acuerdos comerciales tanto a escala regional como bilateral, los que de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo han resultado en una quintuplicación de las exportaciones de este país durante la primera década del siglo XXI, pasando de US $ 6.883 millones de dólares a US $ 35.806 millones de dólares[22]. Al igual que en el caso de Chile, gran parte de las exportaciones corresponden a recursos naturales, y ellos son extraídos de tierras y territorios indígenas.
En el caso de México, la negociación del NAFTA motivó la reforma en el sistema mexicano de tenencia de tierras que había sido estructurado desde inicios del siglo XX, a partir de la Revolución. Luego de la reforma constitucional de 1991, distintas leyes fueron aprobadas en el contexto de la suscripción e implementación del NAFTA, las que resultaron en la privatización del ejido[23]. Debido a estas reformas, los indígenas y campesinos que eran los dueños colectivos de los ejidos, fueron lentamente despojados de sus tierras y derechos de agua, en favor de extranjeros, quienes adquirieron estos recursos para actividades agro-industriales. Consecuentemente, los pequeños campesinos han sido forzados a abandonar su producción y a migrar a ciudades cercanas o fuera del país[24]. Las reformas a las leyes de aguas han convertido al agua en una mercancía valorada como un bien económico, lo que ha tenido enormes implicancias sociales para los residentes urbanos empobrecidos y los pequeños campesinos.
Además de la privatización del ejido y de los derechos de agua, el NAFTA incrementó de manera desbordada las importaciones mexicanas de productos agrícolas que habían sido tradicionalmente producidos por indígenas y comunidades rurales. Para un país productor de alimentos resulta una paradoja que en 21 del NAFTA, a excepción de dos años (1995 y 2015), se haya registrado una balanza comercial negativa en materia agropecuaria y agroalimentaria[25]. Ello determinó una importación creciente de cultivos básicos que habían sido tradicionalmente producidos por comunidades indígenas, como el maíz, el arroz, la soja, causando la ruina de millones de campesinos, la mayor parte de ellos indígenas.
Dada esta realidad, y de conformidad con el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente[26], lo que evidentemente ocurre con el TPP, este acuerdo comercial no puede ser ratificado por los congresos u órganos legislativos de estos tres estados, sin un proceso de consulta a sus instituciones representativas de estos pueblos.
Llama la atención el silencio que hasta ahora los gobiernos de estos tres estados latinoamericanos han mantenido respecto al cumplimiento de este deber estatal dispuesto por el Convenio 169. En el caso de Chile, consultadas las autoridades por Chile Mejor Sin TPP, coalición que agrupa a un centenar de organizaciones sociales, sindicales y de pueblos indígenas que rechaza la aprobación del TPP, sobre el impulso a un proceso de consulta indígena tras su anunciada suscripción por la Presidenta Bachelet, el Director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y negociador del TPP, señaló no tener claridad al respecto, afirmando “tendremos que analizar en Chile, qué implica eso a nivel interno”.[27]
Cabe hacer notar que los negociadores de Chile establecieron una salvaguarda al capítulo de inversiones del TPP en la que se señala que el Estado de este país “se reserva a adoptar o mantener cualquiera medida conforme a los derechos o preferencias de los pueblos indígenas”.[28] En virtud de esta salvaguarda Chile está reconociendo los derechos de estos pueblos establecidos en la ley nacional e internacional parte del ordenamiento jurídico, como lo es el derecho de consulta del Convenio 169 antes referido. Consecuentemente, una coherencia mínima del ejecutivo con sus propias salvaguardas a este acuerdo, sería someterlo a la consulta de los pueblos indígenas antes de enviarlo al Congreso Nacional para su ratificación.
En el caso de México el Senado anunció el desarrollo de un proceso de consultas a través de foros con la ciudadanía en general, así como con organizaciones empresariales, sindicales, organismos no gubernamentales, academia, institutos públicos y privados de investigación, gobiernos de entidades federativas y congresos locales. Esto con el objeto de que estos puedan expresar sus opiniones y sus argumentos técnicos sobre el TPP[29]. Nada ha señalado sin embargo, en relación a la consulta a los pueblos indígenas, omisión grave si se tiene presente que fue el primer país en la región en ratificar el Convenio 169.
Algo similar ocurre en el caso de Perú, donde de acuerdo a la Constitución de este país si un tratado internacional crea, modifica o suprime tributos, o modifica o deroga leyes, o requiere de la adopción de medidas legislativas, este debe ser aprobado por el Congreso de la República. Hasta ahora no existe ninguna información oficial sobre si el gobierno peruano impulsará un proceso de consulta de este acuerdo comercial a los pueblos indígenas. La experiencia de TLC anteriores, como los suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, hacen pensar que dicha consulta no está en sus planes[30].
El debate pendiente con la ciudadanía y los pueblos indígenas
En paralelo a las negociaciones que a espaldas de la ciudadanía los negociadores estatales llevaron adelante para la elaboración del TPP, el gobierno de Chile y el de México anunciaron el 2014 y el 2015 respectivamente[31], la elaboración de planes nacionales sobre empresas y derechos humanos. Se trata de planes cuya realización ha sido promovida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia a objeto de hacer efectivos los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, uno de los cuales es el deber de los estados mantener una coherencia política y legislativa, asegurando, por ejemplo, que los acuerdos comerciales no limiten las facultades normativas y regulatorias para proteger los derechos humanos. Dichos planes, que por su naturaleza deben ser elaborados con una participación activa de la ciudadanía, de los pueblos indígenas, deberían permitir analizar el TPP y sus implicancias para los derechos humanos. ¨Por lo mismo, el debate en torno al TPP, al menos en el caso de Chile y México que los han anunciado, no puede estar ausente en el contexto de su elaboración. Tampoco puede estar ausente en este debate el derecho de consulta a los pueblos indígenas sobre este acuerdo comercial. Se abre entonces la posibilidad de generar un debate abierto con la ciudadanía y los pueblos indígenas sobre la suerte del TPP, acuerdo que muchos estimamos, con fundamentos hasta ahora no escuchados, limitan seriamente la soberanía y los derechos humanos. Esperamos que así lo entiendan los gobiernos y parlamentos de los tres estados latinoamericanos que son parte de este acuerdo comercial de dudosos beneficios para nuestras sociedades.
* Co Director, Observatorio Ciudadano, Chile. www.observatorio.cl
[1] Gibson R. and T. Channing, The Guardian, Mayo 27 2015, disponible en: http://www.theguardian.com/business/2015/may/27/corporations-paid-us-senators-fast-track-tpp
[2] Palma, J.G., El TPP o como ceder a la soberanía por secretaria, disponible en: http://ciperchile.cl/2015/11/03/el-tpp-o-como-ceder-soberania-por-secretaria/
[3] Incluyendo sus 30 capítulos y las cartas bilaterales entre los estados suscriptores del TPP las que son parte integrante del acuerdo.
[4] Ver http://larepublica.pe/impresa/economia/708772-proteccion-biologicos-en-el-tpp-causara-gastos-por-s-491-millones
[5] En Ahumada, R. “La letra chica del acuerdo TPP que atrasa la entrada de remedios más baratos al mercado chileno”, The Clinic, 25 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.theclinic.cl/2015/11/25/la-letra-chica-del-acuerdo-tpp-que-atrasa-la-entrada-de-remedios-mas-baratos-al-mercado-chileno/
[6] Ver http://resumen.cl/2015/11/upov-91-ataca-de-nuevo-aprobacion-del-tpp-implica-la-privatizacion-de-las-semillas/
[7] Viollier, P. Comercio electrónico y TPP: Los derechos fundamentales supeditados al comercio internacional, 11 de noviembre de 2015, disponible en: https://www.derechosdigitales.org/9534/los-derechos-fundamentales-supeditados-al-comercio-internacional/
[8] Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Conflictos mineros en América Latina; Extracción, saqueo y agresión, Estado de situación en 2014, 2015, Disponible en file:///C:/Users/jose/Downloads/Conflictos%20Mineros%20en%20America%20Latina%202014-OCMAL%20(1).pdf. Ver también Fundación para el Debido Proceso, 2013, El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá. Disponible en http://www.dplf.org/es/news/informe-sobre-el-impacto-de-mineria-canadiense-en-america-latina-y-la-responsabilidad-de-canada
[9] Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, HR/PUB/11/04, 2011, Principio 9.
[10] En Weisbrot, M. Lecciones para el Acuerdo Transpacifico de Libre Comercio, 13 de octubre de 2015, disponible en: https://www.thecipherbrief.com/article/lessons-trans-pacific-partnership
[11] Boeglin, N., El CIADI y América Latina, Críticas, denuncias y busca de alternativas, 3 de diciembre de 2013, disponible en: http://bwp-new.handsupstaging.com/es/2013/12/icsid-latin-america/
[12] “Stiglitz y el TPP: “no entiendo a Bachelet””. El Mercurio, 25 noviembre de 2015. Disponible en
http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Fondos-Mutuos/2015/11/26/Stiglitz-insta-a-Chile-a-rechazar-TPP-corporaciones-tendran-un-poder-incontrolable.aspx
[13] UN experts voice concern over adverse impact of free trade and investment agreements on human rights http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031#sthash.UiCZCzwU.dpuf
[14] Así lo sostuvo la Presidenta Bachelet en reunión de APEC en Filipinas. Ver http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/11/655-656149-9-bachelet-asegura-que-defendera-el-tpp-en-todas-partes.shtml . El Presidente Humala sostuvo que el TPP es un gran aporte para Perú al incluir las PYMES en comercio internacional. Ver http://www.efe.com/efe/america/economia/humala-dice-que-el-tpp-tiene-aporte-de-peru-para-incluir-pymes-en-comercio-internacional/20000011-2730755 . El Presidente Peña Nieto sostuvo que el TPP “se traducirá en mayores oportunidades de inversión y empleo bien remunerado para los mexicanos”. Ver http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/06/25/que-es-el-acuerdo-transpacifico-y-que-espera-mexico
[15] Weisbrot, M. Lecciones para el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, 13 de octubre de 2015, disponible en disponible en https://www.thecipherbrief.com/article/lessons-trans-pacific-partnership
[16] Para el caso de Chile las afirmaciones de Stiglitz están en http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Fondos-Mutuos/2015/11/26/Stiglitz-insta-a-Chile-a-rechazar-TPP-corporaciones-tendran-un-poder-incontrolable.aspx . Similares observaciones hizo en el caso de Perú al sostener que con el TPP “el Perú estará definitivamente peor”. Ver http://gestion.pe/economia/joseph-stiglitz-sobre-tpp-peru-definitivamente-estara-peor-2144832 . En el caso de México afirmó que el “TPP podría cera desempleo.”. Ver http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/26/tpp-podria-crear-desempleo-mexico-joseph-stiglitz
[17] CEPAL, Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y restos pendientes para la garantía de sus derechos. CEPAL, Santiago, 2014
[18] Según informaciones de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) de Cancillería de este país, el 94% de las exportaciones del país están destinadas a los países con los cuales Chile ha suscrito acuerdos comerciales, lo que demuestra como los TLC han abierto mercados para industria chilena Ver http://www.direcon.gob.cl/2015/07/el-94-de-las-exportaciones-chilenas-van-hoy-a-mercados-con-acuerdos-comerciales-vigentes/
[19] CIPERCHILE, disponible en http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/GraficoExp1.pdf
[20] Ver Observatorio Ciudadano, Los impactos de las empresas en los derechos humanos del pueblo mapuche en Chile. IWGIA OC; Santiago Temuco, 2015.
[21] El año 2007 el Congreso peruano facultó al poder ejecutivo para legislar en materias como facilitación del comercio, modernización del Estado y de la administración de una justicia en asuntos comerciales y disputas administrativas, incentivos a la inversión privada, fortalecimiento institucional del manejo medioambiental, y mejoras en la competitividad de la producción agrícola y ganadera. En menos de seis meses, el gobierno de Alan García despachó 99 decretos de ley, de los cuales 38 afectaban comunidades indígenas y campesinas, a objeto de hacer posible el TLC con Estados Unidos.
[22] Vittor, Luis, Perú. “Los tratados de libre comercio y los pueblos indígenas”, en La Jornada del Campo (México), Número 100, 16 de enero de 2016. P. 25
[23] Los ejidos son una consecuencia del proceso de reforma agraria llevado a cabo tras la Revolución Mexicana (1920-20). Entre 1930 y 1990, aproximadamente 28.000 ejidos de propiedad comunitaria fueron creados sirviendo tanto de empleo como residencia para 3 millones de mexicanos rurales, la mayoría de los cuales eran indígenas.
[24] Se estima que entre 1994, fecha de entrada en vigencia del NAFTA, y el 2010, más de seis millones de trabajadores migraron a Estados Unidos en busca de trabajo. Suarez Carrera, “TPP + TLCAN = RIP campo mexicano”. En La Jornada del Campo (México), Numero 100, 16 de enero de 2016, pp. 10-11.
[25] Suarez Carrera, op cit., pp. 10-11.
[26] El Convenio 169 dispone al respecto que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (artículo 6 1 a)
[27] Andrés Rebolledo, Director de DIRECON, en Chile Mejor Sin TPP http://chilemejorsintpp.cl/
[28] Anexo II de Chile sobre Medidas Disconformes a los Capítulos de Inversiones y Comercio de Servicios del TPP (CL-II-7). Se trata de salvaguardas que son parte integrante de este acuerdo comercial.
[29] Ver http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/12/23/habra-consulta-publica-antes-dictaminar-tpp
[30] Información proporcionada al autor por Luis Vittor.
[31] Ver http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/mexico-tendra-un-plan-de-accion-nacional-sobre-empresas-y-ddhh