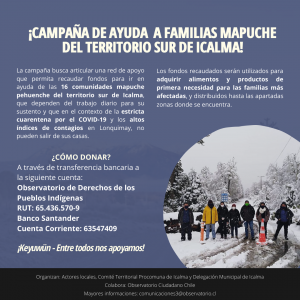El Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos señaló que el gobierno está demostrando su ensañamiento con los presos políticos Mapuche, desoyendo al mundo democrático de los derechos humanos, al poner en grave riesgo la integridad física de los prisioneros al negarse a establecer canales de diálogo y una solución frente a las demandas de los presos Mapuche en huelga de hambre, quienes han sido objeto de persecuciones y una abusiva criminalización por parte del estado y ciertos grupos económicos.
El Equipo señala que la situación es crítica y teme que para el Presidente Sebatián Piñera y para el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, llevar a un extremo la situación de los presos políticos Mapuche en huelga de hambre, sea simplemente para estos personeros agregar nuevos casos a su alto prontuario de violaciones a los derechos humanos que tienen, en medio de múltiples indiferencias, donde la vida de las personas no importa, sí los intereses de grupos empresariales y latifundistas colonialistas, los que continúan con altísimos privilegios de un estado subsidiario, con diversos negocios en el comercio exterior, como son los acuerdos con la Unión Europea que promueve actualmente el gobierno.
A continuación, el comunicado:
El Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos, ante la situación crítica que viven los presos mapuche en huelga de Hambre y que son los siguientes: Centro Penitenciario de Angol desde el 4 de mayo; Sergio Levinao Levinao, Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Queipul Millanao, Juan Calbucoy Montanares, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao, Reinaldo Penchulef Sepúlveda y Hantu Llanca Quidel y Antu Llanca Quidel (Desde el 18 de mayo). Centro Penitenciario de Temuco desde el 4 de mayo; Machi Celestino Córdova Tránsito, autoridad espiritual tradicional del pueblo mapuche. En el Centro Penitenciario de Lebu desde el 5 de julio; Eliseo Raiman Coliman, Matías Leviqueo Concha, Carlos Huichacura Leviqueo, Manuel Huichacura Leviqueo, Esteban Huichacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara, Cesar Millanao Millanao, Orlando Saez Ancalao, Damian Saez Saez, Robinson Parra Saez y Oscar Pilquiman Pilquiman. En el Centro Penitenciario de Temuco desde el 19 de julio; Se suman Daniel Canio Tralcal, Facundo Jones Huala, José Cáceres Salamanca, Juan Cheuqueta Cheuquepil, Fermín Marquez Inal, Cristhofer Pino Curin, Victor Marileo Ancapi.
Expone lo que a continuación indica:
– Algunos personeros de gobierno, como el Intendente Víctor Manioli en la Araucanía, han descartado que quienes están en huelga de hambre tengan la condición de “Prisioneros Políticos”, sin embargo, el conjunto de los presos que llevan adelante esta medida de protesta en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, se les privó de toda posibilidad de acceder a los cambios de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativa, que fue aplicado a 13.321 reclusos que salieron de prisión entre el 18 de marzo y el 31 de mayo, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, que equivale a un tercio de las personas actualmente privadas de libertad en Chile.
– La mayoría de los presos políticos mapuche han sido objeto de criminalizaciones en el marco de conflictos por tierras ancestrales, como también, de ser objeto de altísimas penas, abusivas y desproporcionadas, incluyendo aquí los 21 años de cárcel que pesan contra Víctor Llanquileo Pilquimán, que ha sido parte junto a su familia, de históricas luchas por los derechos territoriales del Pueblo Mapuche, tal cual sucede con numerosos jóvenes que desde su infancia han sido objeto de sistemáticas represiones estatales.
– Más allá incluso de las medidas que otorga la Ley penitenciaria Covid 19, discriminación que involucra la responsabilidad directa del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, también se ha negado a los presos mapuche una serie de medidas que el propio sistema carcelario otorga en temas de salud intercultural, el acceso a Centros de Estudios y Trabajo o el derecho a la educación o capacitación.
– En el marco de la huelga de hambre, el Gobierno incumple en sus obligaciones para «adoptar medidas» hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr la plena efectividad de los derechos humanos, transgrediendo el pacto de San José – Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como diversos tratados internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluyendo, las normas internacionales sobre Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la OIT y su interpretación a la luz de la Declaración ONU Pueblos Indígenas, que instan a adoptar medidas especiales y alternativas a la población indígena en casos de aplicación del sistema penal.
– La gravedad no solamente radica en su inacción para obrar por la vida, integridad, justicia y reparación de los derechos de los prisioneros Mapuche, peor aún, ha venido asumiendo actitudes de desprecio absoluto a los derechos humanos, con una pública posición a favor de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y se encuentran en las cárceles de Colina y Punta Peuco, con diversas diligencias para sus libertades.
– La situación de los presos Mapuche es crítica, cuya huelga además de poner en riesgo sus vidas, con todo este tiempo transcurrido, aún cuando se solucione prontamente su situación, se corre el grave riesgo, especialmente por quienes han asumido esta medida de protesta desde el 4 de mayo del 2020, de quedar con secuelas a su integridad física y psíquica, en medio de la indiferencia de un Ministro de Justicia que tiene todas las atribuciones para destrabar la huelga en cumplimiento de su deber como agente del estado, pero una vez más ha sobrepuesto su sesgo hiperideologizado de desprecio por la vida, en atención a sus vínculos con sectores extremistas fascistas y neonazis, promotores del terrorismo del estado y de asociaciones ilícitas, como fue con Colonia Dignidad y en particular con Paul Schäfer, siendo Larrain parte del “Grupo de Amigos de Colonia Dignidad“, según reveló el medio alemán DW en febrero de este 2020.
– La vida de seres humanos está en grave riesgo y el atentado a los derechos humanos a estas personas sería para el gobierno de Sebatián Piñera, agregar nuevos casos a su alto prontuario, donde la vida de las personas no importa, sí los intereses de grupos económicos, en especial, de empresarios forestales y de grupos de latifundistas colonialistas, principales instigadores del encarcelamiento de numerosas personas de comunidades Mapuche que vienen exigiendo por décadas, la restitución de tierras ancestrales Mapuche.
– No olvidar que fuentes oficiales del estado chileno en materia judicial registraban a fines de enero del 2020, 31 muertos en el contexto de protestas sociales. El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020 en el marco del llamado “estallido o rebelión social”, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes)y 411 traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas.
– La vida de los presos políticos Mapuche corre grave riesgo, en medio de la indiferencia y complicidad de la gran mayoría de los parlamentarios en Chile, así como también, de diversos sectores políticos que se dicen democráticos y respetuosos de los derechos humanos en diferentes países, pero que siguen estableciendo acuerdos comerciales con un gobierno y grupos económicos que violan sistemáticamente los derechos humanos en el País, en particular al Pueblo Mapuche. Actualmente, el estado subsidiario que promueve el gobierno de Piñera a favor de poderes económicos, incluye nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea. Es urgente la reacción en ese sentido, las manifestaciones, protestas, declaraciones públicas y recomendaciones de organismos de derechos humanos, el gobierno no las está escuchando.
Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos