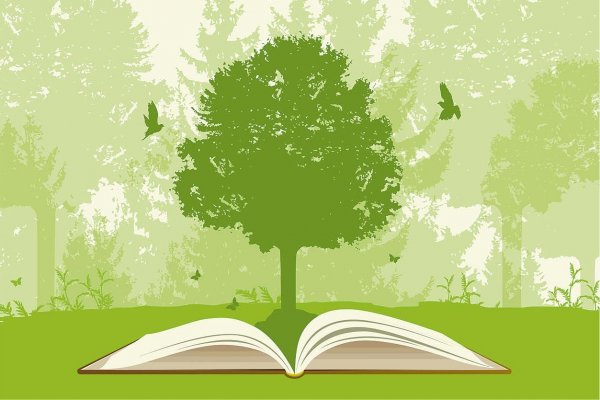COMPROMISO DE BUENOS AIRES. XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV CRM
Muy buenas tardes. Me honro en dar lectura a esta declaración política, surgida del Foro Feminista realizado de forma previa a la XV Conferencia Regional de la Mujer. A ese Foro llegamos -por primera vez en la historia de las Conferencias regionales más de mil mujeres, feministas de todas las diversidades de nuestro continente, a las que nos convocó el tema a discusión, porque nada muestra tanto la injusticia de género, como la división sexual del trabajo, premisa sobre la que se monta la idea de que el trabajo de cuidado no remunerado es nuestra responsabilidad exclusiva, producto del “amor” e históricamente feminizado.
Los feminismos hemos examinado los costos económicos y sociales que tiene la reproducción de la vida para las personas, familias, comunidades y Estados. Hemos visibilizado en qué medida el trabajo que hay que poner en juego para que se sostenga la existencia individual y colectiva, constituye la base de la producción económica y de la acumulación capitalista. Sin cuidados no hay vida y cuidar -a otras personas, a una misma o al entorno- implica trabajo. Se ha denunciado que ese trabajo de sostenimiento está principalmente a cargo de mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores), que lo realizamos en los hogares y comunidades de forma no remunerada y precarizada. Hemos puesto en evidencia las formas en que la acumulación de capital se basa en la expropiación de los tiempos y las energías necesarias para sostener la vida y los lazos sociales. Por ello hemos pugnado por años para avanzar hacia las sociedades del cuidado, que suponen la formulación de políticas integrales que reconozcan, redistribuyan y reduzcan el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, que nos aseguren la autonomía económica y -de esta manera- la autonomía en otras esferas de la vida. Porque la sobrecarga de trabajo no pago que vivimos, profundiza y agrava desigualdades, impidiéndonos determinar el uso del tiempo o disponer de tiempo libre.
Luego de la larga pandemia que profundizó la crisis y dejó al desnudo la fragilidad de los sistemas de salud, los gobiernos tienen el desafío de consolidar procesos que reactiven la economía mundial y desarticulen la injusta y desigual división sexual del trabajo, reconociendo que tareas reproductivas y productivas son igualmente necesarias para el desarrollo digno de las naciones y sus pueblos, y promoviendo el respeto a la madre tierra, garantizando su cuidado porque de ella depende nuestra vida y la del planeta.
Hoy venimos aquí a ratificar las propuestas y exigencias que hemos señalado antes, por ello hacemos nuestro el documento elaborado y entregado por las compañeras argentinas a la CEPAL y ONU Mujeres en junio pasado y a ello agregamos:
- El derecho al cuidado tiene que ser considerado como un derecho humano desde una doble exigencia: en primer lugar, los Estados deben garantizarlo a todas las personas independientemente de su situación de vulneración o dependencia. En segundo lugar, el trabajo de cuidados sostiene a las sociedades de tal manera que es fundamental que los Estados -y la sociedad en general- reconozcan su importancia y el impacto que este ha generado y genera a las mujeres y niñas debido a su injusta distribución.
- Los Estados tienen la obligación de adoptar e implementar leyes, políticas y programas con suficiente presupuesto dirigidos a la creación de sistemas integrales de cuidado que desarrollen infraestructuras y servicios accesibles, próximos y de calidad y que incorporen una perspectiva de género, de interseccionalidad y con pertinencia cultural, con un enfoque feminista que analice y comprenda el impacto del cuidado en las vidas de las mujeres y niñas en toda su diversidad. Los sistemas de cuidado deben asumirse como una inversión, no como un gasto y deben contemplar la co-responsabilidad del Estado, las comunidades, las familias y el mercado.
- Los desalojos y otros procesos de expulsión producto de la voracidad inmobiliaria y extractivista -tanto sobre los territorios ancestrales como los urbanos- amenazan la vida de las comunidades y son causa de migraciones forzadas y mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad. En este sentido reclamamos a los Estados mayores esfuerzos para garantizar el acceso de las comunidades campesinas y de pueblos originarios y afrodescendientes al agua y a la tierra, como aspectos clave que permiten el sostenimiento de experiencias de cuidados comunitarios. Asimismo, reclamamos se garantice el uso social de la tierra en los territorios urbanos, y el acceso a una vivienda digna y a infraestructuras y servicios que permitan la colectivización de los trabajos de cuidado.
- El trabajo de cuidado no remunerado aumenta el tiempo de trabajo total de las mujeres. Además, las ocupaciones que se relacionan con la economía del cuidado, suelen generar empleo en el sector informal sin cobertura sanitaria y protección social, en general reciben los salarios más bajos de la economía y conllevan mayores riesgos de enfrentar formas múltiples e interseccionales de discriminación, violencias y marginación. Por ello, los conminamos a adoptar las medidas de política, normativas, institucionales y administrativo-operativas necesarias para la inclusión de las trabajadoras remuneradas del hogar y de las cuidadoras no remuneradas a los sistemas de seguridad social, como un medio indispensable para la justicia social y la sostenibilidad de las sociedades del cuidado en la Región.
- El trabajo de cuidados que realizamos a través de las organizaciones comunitarias en muchos de nuestros países -que ha permitido a los sectores más vulnerables afrontar los impactos de pobreza estructural y de las crisis socioeconómicas de los últimos años- sigue invisibilizado, lo mismo que los cuidados realizados por las mujeres indígenas: sanadoras, curanderas, hierberas, cuidadoras de la madre tierra.
- Los Estados deben impulsar una agenda de cuidados que considere a las niñas y adolescentes como sujetas de derecho, aportando a minimizar la imposición de responsabilidades de cuidados como algo que no les corresponde, reconociendo el valor y el impacto del trabajo no remunerado que realizan y transformando la mirada adultocéntrica que ha prevalecido hasta ahora en una más inclusiva, respetuosa y que promueva la solidaridad intergeneracional. Porque la desigual distribución del trabajo no remunerado les restringe las posibilidades de salir del espacio doméstico para la recreación y la participación en actividades sociales, políticas y comunitarias, así como continuar con su educación. Por lo tanto, es Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV CRM 3 necesario generar para jóvenes fuentes de empleo formales y flexibles que permitan -en especial a aquellas casadas o unidas- tener un ingreso digno para que cuenten con más opciones para formar o continuar su plan de vida.
- Los Estados deben reconocer el derecho al cuidado de las personas con discapacidad desde un enfoque de autonomía, con el apoyo necesario para asegurar el autocuidado y reivindicándolas como personas cuidadoras, generando los mecanismos y apoyos para que puedan ejercer su derecho a cuidar.
- Los sistemas de cuidado que se implementen deben considerar las necesidades de salud y el abastecimiento de medicamentos de las mujeres que viven con VIH, así como reconocer, que las tareas de cuidado que éstas realizan impactan negativamente en el autocuidado, el diagnóstico oportuno y la adherencia al tratamiento. 9. La vida de las mujeres que ejercen el trabajo sexual está atravesada por la violencia institucional, en forma de persecución, allanamientos injustificados, detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes, extorsiones y amenazas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Por ello urge que los Estados de la región implementen medidas preventivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia basadas en el género, incluyendo las violencias y vulneraciones a los derechos humanos de las que son víctimas las mujeres que ejercen el trabajo sexual. 10. El debate sobre el cuidado nos permite construir un continente donde las ciudadanías emergentes tengan una voz fuerte sin vivir en el terror de perder sus vidas, o en el miedo permanente a la exclusión. Por ello necesitamos una agenda innovadora de mujeres, paz y seguridad, para prevenir y enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. ¡Exigimos respeto a la vida de las mujeres y decimos NO a la intervención militar en Haití! Al tiempo que llamamos a un ejercicio permanente de debate que permita la construcción de sociedades incluyentes y justas basadas en el cuidado y en dónde se proteja el derecho a defender derechos humanos.
11. La crisis migratoria regional -mayoritariamente venezolana- obliga a los Estados a promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, especialmente de mujeres, niñas, adolescentes y personas género-diversas, cuya situación de movilidad incrementa su vulnerabilidad a la violencia basada en género. Las migrantes se ocupan en empleos de cuidados altamente precarizados, constituyendo así las cadenas globales de cuidado en cuyo origen está la responsabilidad asignada a las mujeres de asegurar la sostenibilidad de los hogares en contextos de crisis de reproducción social.
12 Es urgente que los Estados elaboren programas de empleo real con salario digno, acceso a programas de vivienda, educación pública, y salud integral para las mujeres que viven y reconocen en la prostitución un permanente estado de violencia.
13. Hacemos una exigencia a los Estados para prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia basada en género que enfrentan las mujeres, juventudes, adolescentes y niñas, particularmente las mujeres trans, travestis, las trabajadoras migrantes y refugiadas, incluyendo la trata y el tráfico, la explotación laboral y sexual, el acoso, el desarraigo territorial y cultural, la vulneración de las creencias de mujeres indígenas que llegan a trabajar a casa de familias y todas las formas de violencia sexual, así como los feminicidios y transfeminicidios.
14. El trabajo de cuidados disminuye el tiempo y la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y acceder a la atención integral, integrada e intercultural de la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a los servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia y el aborto legal y seguro, lo que cuesta la vida de las mujeres, a veces su vida física y mayormente su proyecto de vida. De manera especial queremos llamar la atención sobre la región centroamericana y dominicana en donde la penalización del aborto es absoluta; y el caso de Honduras, único país en el continente que niega la posibilidad de acceder a pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE). Así mismo, mencionar que en 2023 la Corte IDH conocerá el caso de Beatriz, donde se espera que el Estado salvadoreño sea condenado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ella enfrentó debido a la penalización absoluta del aborto. En un marco de retrocesos democráticos en la región centroamericana este caso trae esperanzas para avanzar en la justicia reproductiva en toda América Latina y el Caribe.
15. La transformación cultural que se requiere -para afianzar la idea de sociedades del cuidado- pende de políticas de educación que sean integrales, incluida la Educación Integral e intercultural en Sexualidad, que revierta las relaciones desiguales e inequitativas de género, asegurando una efectiva redistribución de las tareas de cuidados entre hombres, mujeres y personas en toda su diversidad.
16. En las resoluciones del sistema de justicia hay revictimización, el sistema no es accesible, se utilice un lenguaje encriptado y se retardan los procesos de forma injustificada. Como consecuencia, no tenemos acceso a una tutela judicial efectiva cuando se acude al sistema para hacer valer nuestros derechos. Repudiamos las injusticias que persisten en el trabajo persecutorio de los sistemas judiciales e instamos a los gobiernos a que impulsen reformas estructurales para garantizar el acceso a la justicia y consolidar poderes judiciales con perspectiva de género y diversidad. No hay sociedades de cuidado sin reformas judiciales feministas.
17. Hacemos un llamado enérgico a los Congresos de la región a presentar iniciativas de leyes de cuidados -o aprobar las que están en espera de sanción-, que permitan la creación de política pública y que reconozcan y garanticen tanto los derechos de las personas que requieren cuidados como los de las cuidadoras.
18. Los Estados tienen la obligación de promover y garantizar el respeto a la Laicidad y pluralidad religiosa, una verdadera separación de las Iglesias y los asuntos políticos permitirá avanzar en el cumplimiento y acceso a derechos para que las mujeres en toda su diversidad puedan tomar decisiones de manera informada, en libertad de conciencia, con autonomía, libres de prejuicios y culpa. Creemos en la justicia terrenal y condenamos la reciente ola fundamentalista religiosa que Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV CRM 5 criminaliza y encarcela a las mujeres por abortos y promueve la violencia reproductiva y obstétrica.
19. Hacemos un llamado insistente para contar con datos estadísticos desagregados por edad, por grupos étnico raciales como pueblos indígenas y afrodescendientes, sexo, estado civil, identidad de género, orientación sexual, discapacidad y todos aquellos que resulten necesarios para tener más información sobre el trabajo de cuidados; para la generación e implementación de políticas públicas según necesidades de las mujeres en toda su diversidad.
20. Ninguna política pública rendirá los frutos que exigimos, si se implementa desde regímenes de gobierno autoritarios, que no escuchan voces ciudadanas y que cierran las puertas de la democracia. De forma particular, denunciamos la dictadura en Nicaragua que violenta de manera sistemática a las defensoras de derechos humanos, que reprime la movilización social y que expulsa o encarcela a la disidencia. ¡Exigimos libertad inmediata para las presas políticas del régimen! Señoras y señores representantes de gobiernos, actualmente enfrentamos una crisis climática que pone en riesgo la vida de millones de personas, en ese marco, la pandemia en América Latina profundizó los problemas estructurales y produjo un marcado incremento en la desigualdad social con retroceso de 27 años en la pobreza extrema, con impactos negativos desproporcionados en las mujeres en todos los órdenes de la vida. Sabemos que las recomendaciones de los organismos financieros internacionales centradas en impulsar políticas de austeridad y de reducción de gastos públicos no son las adecuadas para impulsar la sostenibilidad ambiental y reducir los rezagos sociales y las brechas estructurales. ¡NO LES ESCUCHEN! La prioridad no puede ni debe ser garantizar el servicio de la deuda externa, sino penalizar la hiperconcentración de la riqueza. Venimos a decir que se requiere de los esfuerzos públicos para promover nuevos modelos de desarrollo que pongan la vida en el centro e impulsen un un pacto fiscal que sostenga verdaderas políticas de cuidado. También se requiere redireccionar la política económica hacia el consumo de hogares y la generación de empleo digno. Avanzando hacia la universalización de los sistemas de protección social y salud. En este momento de la historia en todos los países sabemos que las horas dedicadas a las tareas de cuidado sostienen a las sociedades y subsidian al capitalismo. Ahora estamos reunidas en esta XV Conferencia Regional de la Mujer para impulsar acuerdos distintos, más justos para las mujeres y más realistas para las actuales necesidades. Hoy no alcanzan los diagnósticos, las buenas intenciones, ni las declaraciones comprensivas, es fundamental impulsar y construir respuestas estructurales concretas con participación de múltiples actores, en clave de derechos humanos, desde una perspectiva de género, interseccional, transversal e incluyente de todas las diversidades hoy discriminadas y excluidas.
¡HOY MÁS QUE NUNCA RECLAMAMOS JUSTICIA SOCIAL, JUSTICIA ECONÓMICA Y JUSTICIA DE GÉNERO
A tres años del estallido social
Este 18 de octubre de 2022 se cumplen tres años desde que millones de personas en Chile salieron a las calles a manifestarse por diversas demandas sociales que habían sido largamente postergadas por los distintos gobiernos electos.
Llegamos a esta conmemoración en un contexto particular. El 4 de septiembre pasado, después de un largo proceso abierto tras la revuelta popular, se rechazó la propuesta de nueva Constitución que recogía parte importante de esas demandas ciudadanas. Resultado del que seguimos reflexionando los motivos y, sobre todo, los aprendizajes.
A tres años de multitudinarias movilizaciones y manifestaciones sociales, y como organización dedicada a la promoción, defensa y documentación de los Derechos Humanos en el país, nos preocupa profundamente el grado de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos que sufrieron miles de personas por parte de agentes del Estado en el contexto de manifestaciones ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. En ese sentido, cabe mencionar que a la fecha solo el 0,01% de las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo ha terminado en sentencia condenatoria, tal como lo ha señalado el director de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos. Es decir, de 10.813 denuncias por violación a los Derechos Humanos cometidas durante este periodo, solo 16 han tenido condenas, de acuerdo a los datos entregados por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Es inconcebible que las denuncias por violencia policial, entre ellas, traumas oculares, mutilaciones, abusos sexuales a mujeres y diversidades sexo-genéricas, violencia hacia niñas, niños y adolescentes, uso indebido de la fuerza por parte de funcionarios públicos en la vía pública, comisarías y domicilios particulares, no sean debidamente perseguidas penalmente por el Ministerio Público, ni procesados por la Justicia y las víctimas sigan sin obtener respuesta. Es por ello que instamos al Poder Judicial a agilizar estos procesos y demandamos a las autoridades que les otorguen la prioridad que requieren.
En esa misma línea, también revelamos la importancia de la materialización de medidas de reparación a las víctimas y familiares de violencia estatal por parte del Estado, ya que la reparación es una parte importantísima de la Justicia, tanto como la verdad y las garantías de no repetición.
Por otra parte, los informes de Observación de Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones sociales posteriores al 18 de octubre, realizados por: Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil coordinado por el Observatorio Ciudadano acerca de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, llegaron a la conclusión de que es imprescindible una reforma estructural a las Policías del Estado de Chile, en especial a Carabineros, identificando la necesidad de que los Cuerpos Policiales modifiquen sus doctrinas institucionales e incorporen de manera efectiva la formación en Derechos Humanos, así como el apego a los protocolos y prácticas de control del orden público, implementación de mecanismos efectivos e imparciales de control interno de los procedimientos de detención vigentes e instancias de control civil sobre el actuar policial. Si bien hasta el momento han existido algunos tibios intentos de avanzar en la materia, consideramos que es importantísimo que el Estado de Chile cumpla con sus obligaciones internacionales y lleve adelante un proceso de reforma estructural de las policías con pleno apego a las directrices internacionales de Derechos Humanos.
Finalmente lamentamos que las demandas ciudadanas que dieron origen al descontento que llevó al “Estallido Social” de octubre de 2019, sigan sin ser atendidas ni resueltas de manera adecuada. con políticas públicas y programas que garanticen los derechos humanos y recojan las múltiples realidades necesidades y contextos de los territorios y se trabajen con su participación. Por ende, esperamos que de una vez por todas podamos avanzar en un acuerdo social que permita llevar adelante las transformaciones necesarias para que todas y todos podamos acceder a condiciones de vida justas y dignas.
Equipo Observatorio Ciudadano
DECLARACIÓN ORGANIZACIONES SOCIOAMBIENTALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Tras los resultados del Plebiscito del 4 de septiembre, las organizaciones socioambientales que trabajamos desde diversos espacios en el proceso constituyente, articuladas en redes, comandos, con presencia en cabildos, conversatorios, asambleas territoriales y otro tipo de esfuerzos, declaramos que:
- Reconociendo la derrota del proyecto de nueva Constitución en el Plebiscito del 4 de septiembre, comprendemos que la propuesta sometida a referéndum no contenía de manera adecuada los anhelos de la sociedad chilena por tanto nos disponemos al trabajo necesario para lograr un texto que efectivamente permita construir el Chile del mañana.
- Consideramos que la cohesión social y la primacía del Estado de Derecho requiere de la construcción de un pacto social para nuestro país que, mediante un nuevo proceso, tenga como resultado su aprobación por una mayoría social transversal, avanzando en aquellos temas que por tanto tiempo han quedado postergados, generando inestabilidad social. Por lo tanto, reforzamos el llamado a la continuidad del proceso de redacción de una nueva propuesta constitucional.
- En este nuevo proceso, reiteramos la necesidad de contar con una nueva Constitución acorde a los tiempos y las urgencias sociales y ambientales, haciéndonos cargo de la crisis climática y ecológica. Ya comenzamos a evidenciar los efectos de esta crisis y ellos se irán incrementando en el tiempo. Este pacto social debe ser robusto para que nos permita prepararnos para enfrentar lo que se viene. A su vez, construir una sociedad en equilibrio requiere de elementos como la justicia y la democracia ambiental, la soberanía alimentaria, el derecho humano al agua y la garantía de derechos fundamentales tanto económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales.
- Las organizaciones seguimos y seguiremos aportando al proceso y a la construcción de una nueva Constitución para Chile. La sociedad civil ha generado por años diversos contenidos y desarrollado acciones para establecer una relación en equilibrio con la naturaleza. Esperamos que en este escenario se consideren esos esfuerzos, ya que lamentablemente muchos de los conflictos socioambientales tienen un origen en la actual Carta Fundamental.
- A pesar del rechazo de la propuesta, valoramos y agradecemos el proceso llevado adelante por la Convención Constitucional como un ejercicio democrático donde se trabajó arduamente para alcanzar acuerdos entre los actores representados, cumpliendo con su mandato popular.
- Creemos que esencial mantener el carácter democrático del proceso que hoy debaten los representantes políticos, el cual debe ampliar y reconocer en el nuevo proceso de redacción de una propuesta la participación de todos los demás actores que pertenecen a la sociedad, desde una mirada inclusiva, paritaria y con participación de pueblos indígenas.
- En consistencia con lo anterior requeriremos a los actores políticos representados en el Congreso Nacional que hoy lideran las conversaciones sobre las modalidades de un nuevo proceso constituyente, instancias de participación ciudadana para hacer ver nuestras perspectivas en relación a lo que se viene, tal como la han sostenidos con agrupaciones de actores como la CPC y la CUT.
- A su vez, vemos con preocupación que algunos sectores políticos del rechazo, que se comprometieron públicamente a apoyar un nuevo proceso constituyente democrático y participativo en caso que triunfara su opción en el plebiscito, hoy pongan dicho compromiso en duda y propongan una comisión de expertos como mecanismo para la redacción constitucional. Con igual preocupación vemos que sectores de la ciudadanía se niegan a aceptar los resultados del plebiscito y se han manifestado con violencia en las calles en días pasados. Condenamos ambos comportamientos por su carácter antidemocrático.
Es por lo anteriormente expuesto, que las organizaciones abajo firmantes estaremos alertas y atentas al nuevo proceso, seguiremos aún con más fuerza impulsando el trabajo y preocupación por la relación existente con el medio ambiente y velaremos por la necesidad de que esta dimensión sea abordada con fuerza en la nueva propuesta, ante las numerosas injusticias en los diversos territorios que han sido impactados, como también porque se requiere una mirada que aborde las problemáticas y desafíos del siglo XXI.
Declaración: Chile necesita una nueva Constitución
Chile necesita una nueva Constitución, llamamos a todas las chilenas y chilenos a seguir apoyando genuinamente un nuevo proceso constituyente
París, Santiago – 5 de septiembre de 2022. Desde la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Observatorio Ciudadano de Chile y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (COPEDU), lamentamos que la propuesta de una reforma constitucional en Chile haya sido rechazada. Con ella, quedan relegadas, entre otras cuestiones, la obligación Estatal de garantizar los derechos sociales, económicos, culturales y medio ambientales, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, el libre derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo respecto al aborto, y la paridad de género en las instancias socio-democráticas.
La necesidad de una nueva constitución se hizo evidente en 2019 a través de las manifestaciones de diferentes sectores de la sociedad durante el llamado “estallido social”, en el cual participaron grupos estudiantiles, comunidades indígenas y otros movimientos sociales y políticos, que exigían mejores condiciones de vida, incluidas oportunidades laborales, servicios públicos y paridad de género. Luego de meses de protesta, durante los cuales se dieron graves violaciones a los derechos humanos de manifestantes por parte de agentes estatales, el estallido social resultó en un amplio llamado a cambiar la constitución de 1980: en septiembre de 2020 más del 78% del electorado optó por redactar una nueva constitución mediante un plebiscito democrático.
Aunque la actual Constitución, elaborada en 1980 durante la época de la dictadura de Pinochet, ha sido modificada en las últimas décadas, es urgente que se introduzcan cambios estructurales que garanticen el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales, cumpliendo así con las obligaciones que el Estado adquirió al ratificar la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así mismo, es imperativo que luego de más de 200 años de independencia como país, Chile reconozca y garantice a nivel constitucional los derechos de los pueblos indígenas, para así contribuir a combatir la discriminación que todavía sigue existiendo contra ellos en las distintas instancias sociales y políticas. Es también esencial mejorar el funcionamiento de los procesos de reforma legislativos y el funcionamiento del Estado.
Urgimos a la continuación del proceso orientado a que Chile se dote de una nueva Carta Magna, iniciativa que claramente apoya la mayoría de la ciudadanía, a objeto de profundizar la democracia y los derechos humanos en el país. Desde la FIDH y sus organizaciones miembros en Chile hacemos un llamado a la ciudadanía y partidos políticos, a los sectores que promovieron y votaron por la opción “rechazo”, a considerar como central la inclusión en dicha Carta Magna los derechos humanos como un eje central que no solo obliga al Estado a protegerlos, sino también a las personas e instituciones a respetarlos, y a ver en Chile un Estado que progresa y avanza a la par de las necesidades que apremian al derecho internacional en mundo actual. Entre las cuestiones que parecen fundamentales incorporar en ella consideramos, el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural y religiosa, la protección del territorio y el medio ambiente frente al extractivismo abusivo en contexto de crisis climática y la representación equilibrada en instituciones públicas y privadas de mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales y de género diversas. Por ello, pedimos a los representantes de dichos sectores a no instrumentalizar este rechazo, si no actuar genuinamente en el interés del país y abrir el camino hacia una nueva constitución – lo cual los mismos partidos por la campaña del “rechazo” declararon que sostendrían, en sus campañas públicas. Hacemos un llamado también a los sectores y movimientos que apoyaron la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional a analizar críticamente los resultados del plebiscito de modo de identificar las debilidades a objeto de poder superarlas en una nueva etapa de su desarrollo. Reafirmamos nuestro compromiso para fomentar estos espacios y seguir acompañando a la sociedad civil, a las personas defensoras de derechos humanos, funcionarias y funcionarios públicos para lograr el objetivo que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
Declaración pública por encuentro sobre impacto de la industria salmonera en los Derechos Humanos
El día 17 de agosto co-organizamos junto al Instituto Danés de Derechos Humanos y organizaciones locales, un taller con comunidades mapuche williche en Quellón, Chiloé, para dar a conocer los resultados del «Informe sobre Evaluación de Impacto Sectorial en Derechos Humanos de la Industria Salmonera», elaborado por dicho Instituto en colaboración con el INDH.
En el informe se documentan, a través de una metodología cualitativa, serios impactos de dichas empresas tanto en los derechos laborales de los y las trabajadores de estas empresas, derechos ambientales como en los en derechos de pueblos indígenas.
A poco de comenzar el taller en la Casa de la Cultura, facilitada por la Municipalidad de Quellón, esta fue copada por alrededor de medio centenar de trabajadores/as de dichas empresas, así como por representantes de algunas empresas del sector, incluyendo el gremio Salmon Chile, llevados en trasportes de las mismas, quienes con pancartas que cuestionaron el informe, así como a las entidades que lo elaboraron, obstruyendo el desarrollo del taller en un margen de respeto y diálogo.
Lamentamos la acción irrespetuosa de dichas empresas, así como de algunos de los y las trabajadores del sector presentes, quienes con gritos descalificatorios y constantes interrupciones impidieron que pudiésemos dar a conocer los contenidos del informe en un ambiente de diálogo, aunque esto fue reiterado constantemente por los organizadores.
Como organización de Derechos Humanos, consideramos ello da cuenta de una intención de intimidación y constituye un claro entorpecimiento a nuestra labor como defensores de Derechos Humanos, cuya protección ante hechos como estos es abordada, por lo demás, en el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú, cuestión que en el breve plazo daremos a conocer a las autoridades nacionales y a instancias internacionales.
Nos parece fundamental dar cuenta de la seriedad del Instituto Danés de Derechos Humanos, entidad reconocida por su labor de promoción, documentación y defensa de derechos humanos a nivel internacional, que ha sido infundadamente descalificada por las empresas de salmonicultura, trabajadores (as), así como por medios de comunicación afines a estas en estos días.
Solidarizamos con la referida institución, y continuaremos colaborando para que este informe sea conocido por las autoridades de gobierno y entidades privadas vinculadas a esta industria. Ello a objeto de que se adopten las medidas necesarias para hacer frente a las evidentes afectaciones de derechos humanos que en este estudio se identifican.
Link de descarga del informe: https://observatorio.cl/informe-industria-salmonera-en-chile-y-derechos-humanos-evaluacion-de-impacto-sectorial/
Observatorio Ciudadano
DECLARACIÓN Y POSICIÓN POLÍTICA, DE LA COLECTIVA LUANDA SOBRE EL PLEBISCITO DE SALIDA EN LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN.
Como miembras de la Colectiva de Mujeres Afrodescendientes “Luanda”, parte del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno, autodefinidas como feministas, políticas, activistas en resistencia, manifestamos nuestra posición frente al plebiscito de salida del 04 de septiembre donde Chile dará un cambio en su ruta política, social, económica y cultural:
- Desde el día uno fuimos parte activa de la revuelta social, adherimos a las demandas ciudadanas en la necesidad de cambiar el Estado subsidiario, capitalista e individualista, regido por una Constitución escrita en sangre por el dictador. Fuimos parte de cada marcha, llamado, incidencia y convocatoria, a la cual asistimos con nuestra identidad, faldas y tambores como parte de la ciudadanía, donde reclamamos a través de nuestras corporalidades las transformaciones que necesitamos como país.
- Por razones arbitrarias y racistas quedamos fuera de la Convención Constitucional, sin obtener la participación efectiva de nuestro pueblo, a través del escaño reservado. Sin perjuicio de aquello, trabajamos duramente para incorporar la variable afrodescendiente y el antirracismo en cada una de las comisiones de la Convención, por voces de terceras personas de las cuales estamos y estaremos agradecidas por su compromiso. Fuimos parte de la construcción de iniciativas convencionales introduciendo la iniciativa popular de norma N°5918 que obtuvo los patrocinios necesarios para su discusión.
- Denunciamos el RACISMO ESTRUCTURAL y SISTÉMICO vivido dentro de la Convención Constitucional, por una parte, de las/os ex convencionales que, sin justificación legal o histórica NEGARON el ejercicio efectivo de nuestros derechos. En especial, un número importante de escaños reservados, el bloque de derecha, el bloque del partido socialista, y algunas/os integrantes de independientes y no neutrales y del frente amplio, que a pesar de las infinitas veces que fuimos a dialogar con ellas/os, en sus votaciones nos mostraron la discriminación, el racismo y la colonialidad que habitan en sus mentes.
- Una vez más hemos tenido que experimentar el dolor, la frustración y la decepción que nos dejó el maltrato vivido por parte de algunas/os convencionales constituyentes. Hicimos carne con palabras como: Un Nuevo Orden Social, Un Chile Digno, Un Chile donde todas/os estaríamos consideradas/os. Trabajamos de manera ardua para que estas frases se materializaran, a través de la nueva Constitución. Desafortunadamente, a Chile le falta un largo camino para lograr mirar como sujetas/os de derechos a las/os históricamente excluidas/os, a las/os “Nadie” como dice nuestra hermana Francia Márquez.
- El reconocimiento de nuestros derechos como sujetas/os colectivos, quedaron suscritos en la propuesta actual de la nueva constitución en un estándar muy por debajo de lo que indican los tratados internacionales de protección, de la Ley 21.151 y las recomendaciones realizadas por diversos expertos en materia de Derechos Humanos evidenciándose el racismo y la violencia sistémica que hemos tenido que vivir desde que nuestras ancestras y ancestros fueron traídas/os en contra de su voluntad a este territorio en condiciones inhumanas, hoy reflejado en la ignorancia, el cuestionamiento a nuestra existencia, el rechazo por no contar con datos institucionales, entre otros motivos sin justificación racional ni histórica.
- A pesar de todo lo vivido, estamos acá de pie, listas para continuar el llamado que nos heredaron nuestras/os ancestras/os. Somos parte de un pueblo resiliente, empático y consciente de que la propuesta constitucional garantiza a todas/os quienes habitamos este territorio llamado Chile los derechos negados en la constitución actual impuesta en dictadura. La nueva propuesta nos garantiza derechos sociales como salud, educación, envejecimiento digno, vivienda adecuada, el agua como bien inapropiable, entre otras materias que van a propiciar los pasos iniciales para mejorar la calidad de vida de todas/os los habitantes de Chile.
- En la propuesta constitucional, el Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno se encuentra consagrado en 5 artículos (Art. 14, Nº2; Art. 25, Nº4; Art. 93; Art.119, Nº9 y Art. 162, Nº3). En esta declaración se hace mención especial al Artículo 93 “La Constitución reconoce los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente chileno y asegura su ejercicio, desarrollo, promoción, conservación y protección”. Estos artículos son habilitantes para la construcción de políticas públicas y para el reconocimiento por el cual trabajamos día a día. Sin duda sentimos que no es todo lo que merecemos y lo que en derecho nos corresponde, lo indicamos como un avance a todo el proceso de resistencia que desde el extremo norte llevamos hace más de 22 años.
- Por lo anterior, invitamos a las demás organizaciones afrodescendientes, a nuestras familias a nuestras aliadas/os, a que ESTE 04 DE SEPTIEMBRE APROBEMOS LA NUEVA CONSTITUCIÓN, porque a pesar del daño vivido y de las estructuras raciales reforzadas, hay esperanzas, de un Chile más libre, social, plurinacional, igualitario, regionalista y ambientalista, lo que finalmente disminuirá la precariedad de la vida.
¡SOY, PORQUE SOMOS!
¡FRENTE AL RACISMO, RESISTENCIA ANCESTRAL!
Comunicado: PAN 2 propuesto para el período 2022-20251
La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas ha
tomado conocimiento de que el Comité Interministerial de Derechos Humanos y Empresas
del Gobierno de Sebastián Piñera dio aprobación, en marzo del presente año y a pocos días
del cambio de mando presidencial, a la segunda versión del Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos y Empresas (PAN 2) propuesto para el período 2022-20251.
La aprobación apresurada del PAN 2, en un ámbito de tanta relevancia para el país y que
tanta conflictividad ha generado en los últimos años, nos parece de la mayor gravedad. Ello
tanto por razones de forma, relacionadas con la manera en que este fue elaborado, como de
fondo, relacionadas con su contenido.
En cuanto a su elaboración, y de acuerdo a lo señalado en un informe la Subsecretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente coordinador
del primer Plan y a cargo de la elaboración del PAN 2, la metodología utilizada para estos
efectos se limitó a un estudio de evaluación del primer Plan, a entrevistas a expertos, a una
consulta ciudadana en línea y a dos encuentros, también en línea y sin información previa,
sobre la metodología que se iba a utilizar, desarrollados con organizaciones de la sociedad
civil y de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Cabe señalar que la Subsecretaría desconoció en este proceso las recomendaciones que
la Facultad de Derecho de la PUC, a la que se encomendó la evaluación del Primer Plan,
propuso para estos efectos. Efectivamente, en su informe de evaluación se consideraba
necesario para la elaboración de un segundo PAN la participación activa no solo de pueblos
indígenas, sino también de los que definía como “grupos vulnerables”. Entre ellos, dicho
informe identificaba la población en condiciones de pobreza, mujeres, adultos mayores y
comunidades directamente afectadas por empresas. La Subsecretaría tampoco tomó en
cuenta ninguna de las observaciones a la encuesta de participación que se había
solicitado al Centro de Derechos Humanos de la UDP en agosto del 2021.
Cabe señalar que la insuficiencia de la metodología propuesta para recabar la perspectiva
de la ciudadanía, así como el incumplimiento con los estándares internacionales en la
materia, fue una de las razones por las cuales en su momento la Plataforma decidió no
participar de este proceso.
Como consecuencia de lo anterior, y como era previsible, la participación de la sociedad
civil no tuvo incidencia en la elaboración del PAN 2. Por lo mismo es que como Plataforma
consideramos que el Plan aprobado para el 2022-2025 carece de legitimidad social
indispensable para asumir la problemática que este pretende abordar. A esto se suma
que ni siquiera el Comité 360 –mecanismo asesor del monitoreo de los Planes de Acción en
materia de derechos humanos y empresas– fue consultado sobre su contenido.
Respecto a los contenidos del PAN 2, estos, al igual que en el primer Plan, ponen énfasis
en medidas orientadas a la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos en
el contexto de la actividad de empresas (Pilar 1), y no en la responsabilidad de las empresas
de respetar los derechos humanos (Pilar 2). Se trata de una realidad que había sido
constatada por el Informe de evaluación del primer Plan de la PUC, frente a la cual
proponía un reforzamiento de las medidas a ser adoptadas por empresas, cuestión que no
fue modificada de manera significativa en el segundo PAN. Aún en el primer caso, las
medidas previstas para los órganos del Estado siguen sin considerar la adecuación
normativa que resulta necesaria para una efectiva protección en materia de derechos
humanos. Por el contrario, más bien se concentran en medidas de capacitación, sin
presentar un avance visible en relación con el primer Plan.
Si bien la capacitación constante es necesaria, esta es solo un medio y por sí sola no logra los avances necesarios
en el respeto a los derechos humanos, los que depende de medidas concretas que exijan a
las empresas este respeto. Desde la experiencia comparada, medidas útiles en este sentido
han sido la consagración de obligaciones de transparencia y calidad de reportes de
sostenibilidad, condicionamiento de las concesiones, licitaciones o compras públicas,
responsabilidad de los directorios, o responsabilidad civil por el daño causado, en
particular, si las empresas no han realizado procesos de debida diligencia.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que el PAN 2, tal como está concebido, no resulta
adecuado para abordar la problemática de la compleja relación que existe entre las
empresas y los derechos humanos en el país.
Como Plataforma, estamos conscientes de los múltiples desafíos que enfrenta el nuevo
gobierno en materia de derechos humanos en general, así como en lo referido a la relación
entre las empresas y los derechos humanos en particular, en un momento complejo para la
economía del país. También estamos conscientes de que muchos de los aspectos
institucionales que han contribuido a la vulneración de derechos humanos por empresas en
los últimos años están siendo abordados por la Convención Constitucional en la propuesta
de nueva Constitución que será sometida a plebiscito en septiembre próximo. No obstante
lo anterior, y tal como hemos señalado como Plataforma en las reuniones sostenidas tanto
3 con la Ministra de Justicia y la Subsecretaría de de Derechos Humanos , como con el
equipo profesional a cargo de esta materia, consideramos fundamental desarrollar
adecuaciones al PAN 2, tanto de forma como de fondo, que permitan, por un lado,
otorgar un mínimo de legitimidad a este instrumento de política pública y, por otro, que
hagan del mismo una herramienta efectiva para abordar la relación entre las empresas y los
derechos humanos en los años venideros.
En cuanto a la forma, proponemos desarrollar un proceso de participación ciudadana
efectivo que considere a aquellos sectores vulnerables afectados en sus derechos
humanos por la actividad de empresas, identificados por la Facultad de Derecho de la PUC
en el informe antes señalado. Ello, a través de la realización de talleres a ser desarrollados
en distintas zonas del país (norte, centro y sur) a través de convocatorias abiertas
involucrando a cada uno de estos sectores y garantizando sus posibilidades reales de influir.
La metodología de estos instrumentos debe enfocarse en un abierto debate sobre el tipo de
medidas e incentivos que se consideren necesarias para lograr el respeto efectivo a los
derechos humanos por parte de las empresas públicas y privadas. Tal como se sugiere en el
informe de la PUC, debe considerarse además la realización de una consulta específica con
pueblos indígenas de conformidad a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
En cuanto al fondo, nos parece fundamental adecuar las medidas contenidas en este PAN
2 incorporando de manera efectiva las recomendaciones que surjan de los espacios de
participación y consulta anteriormente propuestos, logrando así que la participación sea
significativa, lo que constituiría una mejora considerable en relación con los diálogos
participativos del primer PAN. Para estos efectos, sugerimos el establecimiento de un
mecanismo para la recepción y sistematización de las propuestas que surjan de estos
espacios de participación y consulta que puedan luego ser contrastadas con las medidas a
ser incorporadas en el PAN 2.
Conscientes de que resulta fundamental que el actual gobierno del Presidente Boric cuente
con un Plan que le permita asegurar que la actividad económica impulsada tanto por
empresas privadas como públicas se desarrolle con la debida protección y respeto de los
derechos humanos, es que proponemos que este proceso de participación y consulta y la
adecuación del PAN 2 se desarrollen el segundo semestre de 2022. Ello permitiría que el
gobierno cuente con un plan trienal cuya duración coincidiría con la de su gestión.
Teniendo presente que es en el contexto de participación y consulta ciudadana en el que
deben hacerse propuestas de adecuación del PAN 2, como Plataforma adelantamos que nos
parece importante que en él se incorpore como una medida fundamental la presentación al
Congreso de un proyecto de ley de debida diligencia de empresas en materia de
derechos humanos, conforme a lo sugerido por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos y Empresas2 y a las tendencias del derecho comparado hoy
2 Ver, por ejemplo, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas, Décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos: balance del primer decenio, 22 de abril de 2021, A/HRC/47/39.
Ello, además de medidas que puedan ser impulsadas por vía administrativa, a
través de decretos u otros actos administrativos, en materias tales como compras públicas,
procesos de debida diligencia y remedio en las empresas de propiedad del Estado, medidas
para mejorar la ayuda legal para quienes carecen de recursos, etc.
Finalmente, nos parece fundamental que se pueda establecer una institucionalidad
adecuada para el seguimiento y monitoreo del PAN 2 con la participación de todos los
actores relevantes. Más allá del nombre, constatamos que el Comité 360 creado por el
gobierno anterior para el seguimiento del primer Plan, con participación de gremios
empresariales, sociedad civil, academia, sindicatos y de organizaciones indígenas, no tuvo
la representatividad deseada. Asimismo, resulta imperativo también que se genere un
mecanismo que permita que sean esos mismos sectores los que identifiquen a sus
representantes, y no como ocurrió en la conformación del Comité 360, en que estos fueron
designados desde el gobierno. Junto con ello, proponemos que la institucionalidad que se
genere tenga un mandato que permita una mayor incidencia que el actual Comité 360 en
el monitoreo y seguimiento de PAN 2, de modo de lograr mayor transparencia, generar
indicadores de resultado y, por esa vía, incidir en la materialización de las medidas
consideradas en este Plan.
La Plataforma manifiesta desde ya su plena disponibilidad para colaborar con la
Subsecretaría de Derechos Humanos y otros entes públicos involucrados en el PAN 2 en el
proceso participación ciudadana y consulta propuesto para su adecuación, así como también
para el diseño de una institucionalidad representativa de los actores relevantes en materia
de derechos humanos y empresas. Ello, con el objetivo de que, a través de dicho Plan, se
pueda avanzar de modo más sustancial y coordinado con otras medidas administrativas y
legislativas en una materia en que nuestro país tiene un claro rezago que tanto daño ha
generado a la convivencia social durante las últimas décadas.
PLATAFORMA CHILENA DE SOCIEDAD CIVIL
SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS
6 de junio de 2022
Declaración pública por muerte de Segundo Catril Neculqueo
Una emboscada a un microbús que conducía a trabajadores a faenas forestales, ocurrido el 24 de mayo, en un sector rural de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, cobró otra víctima fatal. Esta vez se trata de Segundo Catril Neculqueo, mapuche de 66 años, quien recibió un impacto de bala en su cabeza. La emboscada realizada por desconocidos con armas de grueso calibre, deja además otros dos trabajadores mapuche heridos.
La información disponible da cuenta de que las víctimas de esta emboscada eran trabajadores que participan de una iniciativa impulsada por un dirigente mapuche, Santos Reinao, subcontratista de la empresa CMPC, que se dirigían al fundo Choque, un predio de propiedad de dicha empresa en el que habría un acuerdo entre las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu, para su reforestación parcial con bosque nativo.
Aunque ninguna organización o grupo de personas ha reivindicado la emboscada, es posible que el hecho tenga relación con la situación de conflictividad generada por la presencia de las forestales como CMPC ha generado en la zona. Cabe dar cuenta que existe un total del 48.792,6 Hectáreas de plantaciones forestales, correspondientes al 43,6% de la superficie total de la comuna de Lumaco, plantaciones que se encuentran sobre territorios y tierras de propiedad ancestral del pueblo mapuche, e incluso sobre tierras de su propiedad legal, gran parte de las cuales son reivindicadas por sus comunidades y organizaciones.
Más allá de las circunstancias antes descritas, y de quienes puedan ser los responsables directos de estos hechos, el Observatorio Ciudadano condena enérgicamente este atentado en contra de la vida e integridad de las personas, independiente de quienes sean las víctimas.
Como organismo de derechos humanos nos parece fundamental señalar en este momento crítico –en que el uso de la fuerza en contra de la propiedad y de personas, tanto mapuche como no mapuche, emerge como una realidad cada vez más presente en la zona– que ninguna causa, sea ésta mapuche, particular o estatal, justifica tomar o dañar la vida o la integridad de cualquier persona.
De la misma manera, hacemos un llamado de atención a todos los actores presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, a asumir acciones urgentes para frenar y revertir este espiral de violencia que amenaza con escalar, con consecuencias graves para la convivencia intercultural en la zona.
Hacemos en primer término un llamado al Estado, garante del bien común, incluyendo tanto al gobierno como a las instituciones estatales en general, a desarrollar todos los esfuerzos posibles, no sólo para determinar a los autores de estos delitos y lograr su sanción por la justicia, sino también para abordar los problemas de fondo que subyacen a la conflictividad en La Araucanía y regiones aledañas (Wallmapu), los que desde el Observatorio hemos representado por años, y que están relacionados con la negación de los derechos colectivos del pueblo mapuche, en particular el desposeimiento de sus tierras de ocupación tradicional.
Hacemos también un llamado enérgico a las autoridades de gobierno a desarrollar con urgencia una estrategia más decidida, sistemática y coherente con miras a posibilitar procesos de diálogo con el pueblo mapuche para lograr, a corto plazo, acuerdos constructivos que permitan abordar la deuda histórica que existe con este pueblo y sus comunidades que resulta fundamental para frenar el clima de violencia existente en la zona.
Vemos lo anterior, como una medida que se debe tomar en paralelo al trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos últimos meses la Convención Constitucional, en que justamente se proponen las bases de una nueva convivencia plurinacional e intercultural para Chile.
Asimismo, hacemos un llamado a las empresas forestales presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, las que con cerca de 2 millones de hectáreas de monocultivos en esta parte del país, han vulnerado por décadas los derechos fundamentales de este pueblo, incluyendo sus derechos de tenencia tradicional, el derecho a participar de los beneficios que dichas empresas generan y el derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo. Las instamos a abstenerse de desarrollar prácticas que han conducido a generar divisiones al interior del pueblo mapuche y sus comunidades, y a asumir la responsabilidad que tienen en la generación de la conflictividad y violencia en la zona, haciendo abandono progresivo de ella.
Hacemos también un llamado a aquellas organizaciones del pueblo mapuche que reivindican el uso de la fuerza – y en algunos casos la resistencia armada – provocando en ocasiones, como lo han hecho por años los agentes del estado, víctimas fatales, a abrirse al diálogo como forma de avanzar hacia soluciones a sus legítimas demandas basadas en los derechos colectivos que les asisten como pueblo.
Finalmente, instamos a la sociedad civil nacional y regional, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a aunar esfuerzos para la construcción de un movimiento de paz basado, no en la defensa de privilegios de unos pocos, sino en los derechos humanos de todos los pueblos y personas que habitamos en esta parte del país, de modo de incidir más activamente en la generación de espacios de diálogo y entendimiento intercultural y plurinacional, urgentes para lograr una paz justa en esta parte del país.
Observatorio Ciudadano
Temuco, 26 de mayo de 2022